Como los sabores, los colores o los aromas, los sonidos de un instrumento, una lengua extranjera o un mercado pueden hacernos viajar en el tiempo y en el espacio —de vuelta a los viajes que disfrutamos o disparados hacia los que emprenderemos—. Vivimos en entornos que suenan constantemente y paseamos por ecosistemas que tienen su lenguaje propio. Para abrirnos el mundo de los viajes sonoros, Pedro Montesinos escoge una de sus primeras aventuras en este campo y un encuentro definitivo con un sonido colosal: el rugido del océano. Escuchemos pues con atención.
Llegamos por la mañana a Máncora, una localidad pesquera de la provincia de Talara —departamento de Piura— en la costa norte de Perú, después de 13 horas en autobús desde Lima, donde había aterrizado un día antes. El bochorno húmedo y pegajoso que nos recibió no ayudaba a sacudirse la modorra del viaje.
Iba acompañado de dos amigos, una norteamericana y un peruano; él ya había estado por aquellas tierras y nos aconsejó desayunar antes de la siguiente etapa. A pocos metros de la parada de autobús conocía un local de apariencia humilde y destartalada que ofrecía su international breakfast con un cartel en la puerta —hoy el local ya no existe, Google streetview dixit—. Desayunar allí fue un acierto y nos preparó para la hora aproximada que íbamos a pasar subidos los tres con nuestras mochilas en una mototaxi.
En aquella mochila cargaba mi primer equipo de grabación completo: grabadora, micrófono, percha, antiviento, cables… Porque podría decirse que ese fue mi primer viaje sonoro o soundtrip. Llevaba ya algún tiempo grabando cosas en el barrio en el que vivía, con un minidisc y un micro acoplado, pero después de pensarlo un tiempo me decidí a dar un paso y hacerme con un grabador y un micrófono que me permitiese hacer grabaciones con una cierta calidad.
Ya no tenía excusas. Ahora tocaba poner atención, escuchar, dejarme envolver, invadir y hasta dominar por los sonidos que iba a grabar. Posteriormente, ya de vuelta, podría evocar esos momentos, recordar detalles, sorprenderme con discretos susurros o redescubrir y hasta recrear situaciones inadvertidas o intencionadamente inventadas.
En moto-taxi a Peña Linda
Sandro, mi amigo peruano, sabía dónde estaba la parada, en la que varios muchachos esperaban subidos en sus flamantes vehículos. Los había con decoraciones estridentes, más viejos y gastados, con música incorporada, sin lona protectora… La mayoría de los conductores no alcanzaban los 18 años y esperaban a sus clientes como quien espera a un alto funcionario con un coche oficial.
Después de tratar con quien se convertiría en nuestro chófer de referencia en los siguientes días, nos subimos en el carro que va enganchado a la moto y nos pusimos en marcha. El primer —y breve— tramo por la carretera Panamericana, que cruza por medio del pueblo, fue divertido: el motor apurado antes del cambio de cada marcha, el aire en la cara, el inicio de un nuevo trayecto y el asfalto regular y llano nos dieron una impresión que poco tenía que ver con lo que nos esperaba.
Y es que, en menos de un par de kilómetros, nos desviamos por un camino sin asfaltar, siguiendo por la misma costa hacia el sur, en el que nos encontramos con zonas cubiertas de arena, baches (que, a pesar de los esfuerzos de nuestro piloto, obligaban a reducir la marcha), socavones (bastante profundos en algunos casos)… Pronto nos envolvió a una sinfonía de chirridos y rebotes de las suspensiones, de cambios de marcha constantes (estirando las revoluciones del motor en unas ocasiones, en otras reduciéndolas); hasta golpes en la carrocería dimos alguno.
Tras vernos en más de un apuro, llegó el momento en que nos tocó bajarnos del carro y dejar que la moto cruzase un socavón sin soportar nuestro peso y, con mucho esfuerzo, hiciese cima. La moto rugió y dejó escapar humo por todas las vías posibles y, aunque por momentos parecía que no lo lograría, la persistencia del piloto y nuestra pequeña aportación permitieron culminar el ascenso.
Poco después llegamos a nuestro destino: un complejo (no muy complejo) de unas ocho cabañas salpicadas alrededor de una zona común frente a la playa. Nos identificamos y nos acompañaron a la nuestra: hecha de troncos de bambú y madera y cubierta también con madera, ramas y palos, le confería al entorno el aspecto de una comunidad rural integrada en el paisaje (a diferencia de otros complejos pensados para dar la impresión de entorno sofisticado y exclusivo).
A los pies del Pacífico
Había algo en el lugar que me tenía desconcertado y tardé horas en tener conciencia de aquella situación. Enredado en mi adaptación —dejar maletas, deshacerlas, reconocer la cabaña, el entorno inmediato, relajarnos en las hamacas— no presté gran atención a pesar de que aquella presencia ya era evidente. Podría pensar que llegué un poco mareado del camino, todavía un poco aturdido del viaje en autobús y añadiría que un poco desorientado, tanto por la diferencia horaria como por la luz, grisácea y apagada, de esa que es igual a las 12 que a las 17. Lo que sí puedo decir, ahora que lo recupero de mi memoria, es que no terminé de comprender lo que significaba, el impacto que tendría en mí y, en suma, lo que supone, incluso hoy, la primera vez que escuché y grabé el océano Pacífico.
Y no es porque no esté familiarizado con el mar, pues nací y he vivido siempre en la costa mediterránea. Es cierto que casi siempre ha sido de manera estacional (yendo en verano a la playa), pero también lo es que eso no me ha impedido ser testigo de algunas escenas que me han marcado, como amanecer escuchando las olas en la playa, tormentas y temporales intimidadores, destrozos en el litoral y hasta la pérdida de un amigo. Sin embargo, no me paré a pensar en nada de todo eso hasta que llegó el momento en el que hice «clic».
Había anochecido cuando acabamos de cenar. Nos acomodamos y estuvimos un rato charlando y planificando las posibles excursiones que haríamos en los siguientes días. La conversación y la música de fondo, que nos había acompañado todo el día, no me había dado la posibilidad de calibrar bien la situación, pero cuando mis compañeros de viaje se fueron a dormir y los esporádicos motores de las moto-taxis dejaron de pasar, fue cuando me paré a escuchar el rugido continuo y monstruoso del océano.

Lo primero que pensé fue si sería capaz de dormir con ese sonido fluctuante pero continuo, sobre el que irrumpen las explosiones de las olas al romper sus crestas, las salpicaduras… Al prestar atención y tratar de identificar todos los sonidos me llamó la atención el rugido que se produce por la suma de las olas que rompen aquí y allá y avanzan tierra adentro, pero también el que producen las resacas y los no siempre amistosos encuentros entre unas y otras. Al tiempo, me concentré en captar el desplazamiento del sonido en sentido lateral, cuando la ola rompe de manera progresiva, ya sea de derecha a izquierda o al contrario y en el efecto de movimiento que generan. Y todo empastado por el viento que, aún sin demasiada fuerza, deforma contornos, mezcla sonidos, enmascara y refuerza frecuencias hasta crear una mole de una inmensa riqueza acústica que desborda los oídos del que no está familiarizado y hasta acostumbrado a su presencia. También la subida de la marea y la mayor proximidad de las olas pudo influir, amplificando mi sensación de cercanía, que en los primeros instantes me llevó incluso a pensar en posibles riesgos.
Un océano, una grabadora y un micrófono
Conforme fui asimilando la fuerza y la rudeza de aquella masa exuberante y sobrecogedora entendí que algo así no podía dejar de grabarlo. Estaba sentado con la luz apagada y en mi cabeza ya no había sitio para otra cosa que no fuese aquella marea, que ya no era de agua sino de frecuencias. Tenía más días, sí, y el océano no dejaría de estar allí, ni mucho menos; pero me pareció el momento idóneo para hacer la primera grabación.
Evidentemente, conseguir una buen material no depende únicamente del equipo, ni de conocer todos los aspectos técnicos del micro, grabadora… Ni siquiera es una cuestión de destreza y, sin embargo, todos estos elementos y algunos más juegan su papel. Entonces llevaba una grabadora Marantz PDM660 (que graba en varias calidades sobre tarjeta SD) y un micrófono AT835ST que me causó algún disgusto, pero también alegrías. Además de una suspensión, una percha, un cable de 5 metros y un antiviento que no era el mejor posible pero tampoco estaba mal. Ahora no hace falta tanto tinglado para grabar audio de una calidad aceptable porque los micrófonos que incorporan las grabadoras de mano han mejorado de manera considerable.
Monté el equipo con los nervios del novato y la tensión del que se ve envuelto en un acontecimiento extraordinario para el que no estaba preparado. Sin salir de la cabaña hice algunas pruebas con la grabadora en la posición de standby. Me quité y me puse varias veces los auriculares tratando de buscar una conexión entre lo que escuchaba directamente y lo que salía de ellos. No era fácil, el sonido directo era muy intenso y su traslación al auricular un tanto irreal. Bajé y subí la sensibilidad de entrada del micro para buscar un punto más natural pero no lo encontraba, así que con esa sensación irreal en los oídos lancé la grabación.
[su_audio url=»https://www.altairmagazine.com/wp-content/uploads/2016/04/Rugido_1_160kbps.mp3″]
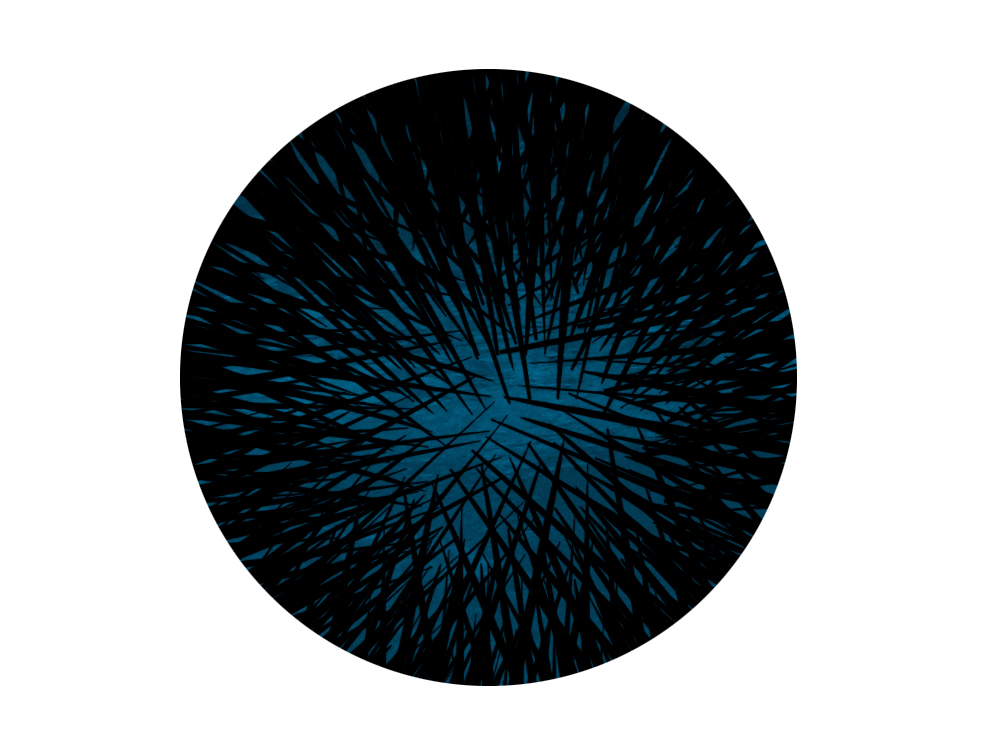
Salí de la casa unos segundos después y me dirigí a la parte de atrás de la cabaña para tratar de proteger el micrófono del viento. Con paso lento fui buscando un lugar donde instalarme y busqué cobijo en el hueco que dejaba la pasarela de madera que llevaba a la puerta de la cabaña vecina.
[su_audio url=»https://www.altairmagazine.com/wp-content/uploads/2016/04/Rugido_2_160kbps.mp3″]

Allí algunos grillos rechinaba sus alas produciendo un sonido capaz de sobreponerse al rugido oceánico; pensé que debía tener tal intensidad que escuchado sin el enmascaramiento oceánico podría resultar incluso doloroso. También que únicamente los ejemplares más ruidosos serían capaces de hacer llegar su llamada más allá de unos metros… Intenté también tratar de escuchar el silbido del aire en la cubierta de ramas de la cabaña: era muy sutil y resultaba difícil identificarlo con el océano de fondo.
[su_audio url=»https://www.altairmagazine.com/wp-content/uploads/2016/04/Rugido_3_160kbps.mp3″]
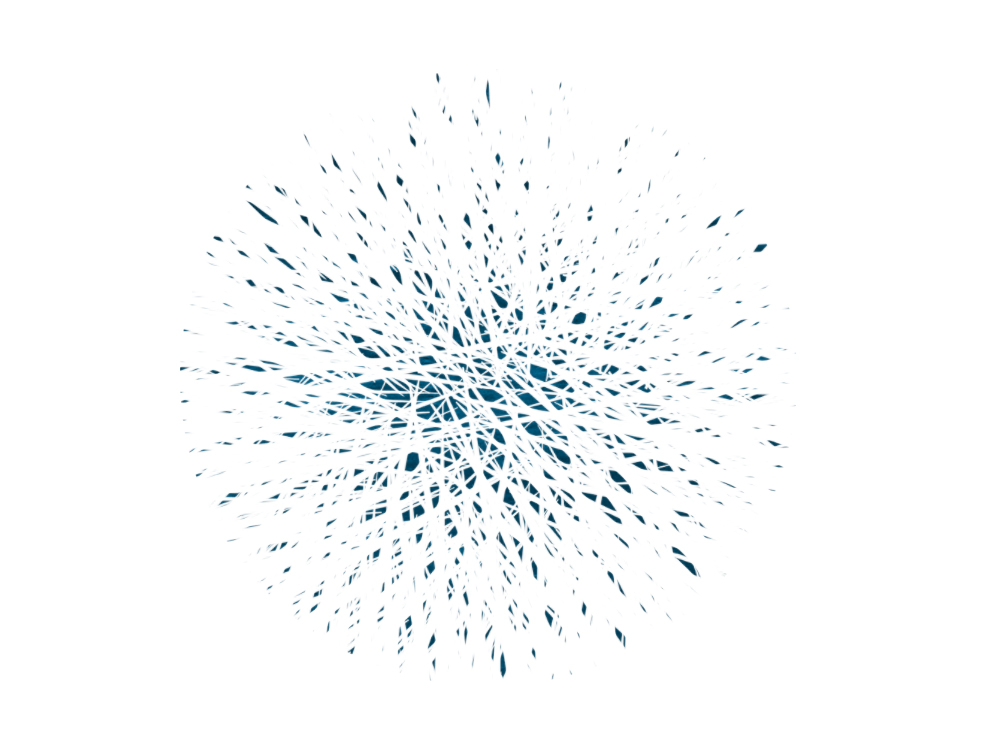
En ese momento no supe bien lo que había grabado y aunque hice una comprobación para asegurarme de que el grabador había cumplido su misión, no fui capaz de identificar bien lo que había en aquel registro, envuelto como estaba en dos flujos sonoros (el real y el grabado). Así que sin ser muy consciente de si podría ser útil o no, interesante o no, guardé el equipo. Ahora puedo decir que a la mañana siguiente me desperté bien descansado y dispuesto a pasar varios días más en aquella playa… Pero en aquel momento, sentado sobre la cama, no hacía más que repetirme la pregunta inicial: ¿Podré dormir con este ruido de fondo?