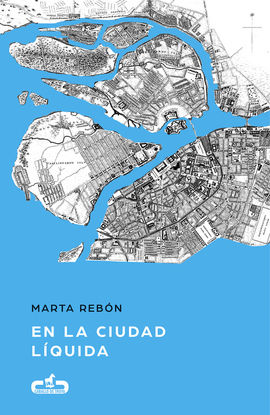¿Son las ciudades algo más que espacios físicos, urbes a la deriva, quizá, de una corriente subterránea llamada «imaginación»? Esta es la pregunta que plantea Marta Rebón en uno de los ensayos literarios más exquisitos que se han publicado en España en el último año: En la ciudad líquida (Caballo de Troya, 2017). Rebón ha escrito simultáneamente un libro de viajes que nos guía por aquellas ciudades reales que ha recorrido como habitante y viajera, y un diario de sus lecturas y reflexiones como traductora de algunas de las obras más importantes de las literaturas eslavas. En su texto, revisita San Petersburgo, Siberia o Moscú, y en calidad de embajadora nos cuenta la historia oficial y la secreta de sus edificios, calles y escritores. También nos lleva a Oporto, Tánger, Cerdeña e incluso a la Granada que mira la Sierra Nevada para mostrarnos que lo que tienen todos estos lugares en común es su posibilidad de ser ciudades líquidas, es decir, urbes a caballo entre la imaginación y la realidad o, como ella escribe, «ensueños que constituyen una realidad tangible». A la luz de la literatura, nos dice Rebón, cada una de estas ciudades se convierten en un texto que lectores y viajeros interpretan de acuerdo a su mirada y obsesiones.
Rebón nos lleva a lugares que pueden ser ciudades líquidas, es decir, urbes a caballo entre la imaginación y la realidad o, como ella escribe, «ensueños que constituyen una realidad tangible»
«Las pasiones, todas sin excepción, tanto las bajas como las elevadas, son al principio dóciles para quienes las cultivan; más tarde se convierten en nuestras imperiosas dueñas». Las suyas propias, la traducción y el viaje, se sustentan sobre una misma urgencia: la de traspasar la piel de una realidad para llegar a su significado último. Como consecuencia, Rebón va construyendo esta obra tan personal que es más bien un mapa a medida de su mundo, donde las ciudades recorridas o imaginadas aparecen en cursiva como capitales del recuerdo. En sus calles, habitan los escritores y los personajes de las novelas que la acompañan: Dostoievski, Nabokov, Brodsky, Tsvetáiveva, Ajmátova, Tolstoi, Typskin, Pasternak, Pamuk, Bowles, Sain-Exupéry, y tantos otros. En estas metrópolis a la deriva, Rebón asemeja a cada escritor y a cada novela con una suerte de edificio habitable donde nos hospedamos los que nos obsesionamos con sus obras y los paisajes que crecen en ellas. Rebón habla de un «Hotel Dostoievski» al que otorga calidad de emplazamiento y en el cuál se alojan aquellos que lo mantuvieron vivo cuando la Rusia que él escribió ya había desaparecido. Como metaviajera, Rebón se pregunta: «¿Por qué sentimos la necesidad de pasear por las mismas calles que recorrieron los artistas que admiramos?». Quizá porque somos «buscadores de nostalgias», se responde más tarde. Los que leemos su obra también recuperamos a través de ella la capacidad inefable de extrañar algo que ni siquiera hemos vivido.
Es posible que ningún ejercicio se corresponda más con el viajero de nuestra época que el de leer a Elizabeth Bishop en Andalucía, a Pasternak en Quito o a Vasili Grossman en Barcelona. La ciudad narrada se superpone a la ciudad vivida, o viceversa, dando luz a una geografía íntima donde los lugares aparecen barnizados unos con las luces y las sombras de los otros, y donde los personajes e idiomas se van entremezclando, perdiendo pureza y ganando profundidad, trayectoria, significados. En el siglo de los viajeros que viajan para confirmar una imagen del mundo y no ya para descubrirlo, es en esta alquimia donde damos a luz otras semióticas del viaje y sus espacios. Pues ¿qué relación podrían tener la ciudad de Quito, que parece «hecha sobre la marcha», y un paisaje del este ruso, observado de reojo por un Pasternak que espera que llegue la nieve acodado junto a su ventana? Ninguna, salvo la presencia de la escritora, que interpreta a través de su cuerpo y de su voz cada ciudad-texto y se convierten ella y su discurso en el alambique en el que ambos espacios se fusionan. Tanto Quito como la obra de Pasternak serán distintos después de su lectura. Al leer la ciudad, esta se convierte en un espacio mestizo entre realidad, emoción, fantasía y recuerdo.
La neutralidad del paisaje desaparece con la mirada del viajero que mira y el escritor que reconstruye y resignifica el mundo
Algunos escritores, entre los que se encuentra Rebón, «necesitan ir al encuentro de nuevas ciudades para completar el rompecabezas de su geografía íntima». Al entrar en contacto con algunas de ellas, como defendía Bowles, la persona se acercará a su yo genuino y su identidad quedará transformada. De igual forma —esto es lo que Rebón quiere decirnos— las ciudades cambian con cada capa de significado que les otorgamos. «Todo se rusifica a mi paso», escribe, o lo que es lo mismo: ningún espacio se libra de su mirada, ni tampoco de ser explorado poéticamente en los detalles. La viajera ve, conoce, recorre; la traductora lee y bucea el significado; la escritora regresa sobre la ciudad y la construye de nuevo a través de lo que ha visto, pensado y sentido.
Citando a Durrell, Rebón escribe que «viajar puede ser una de las formas más gratificantes de la introspección». Allí donde el viajero acude, como decía Pessoa, aparece un reflejo de sí mismo. La neutralidad del paisaje desaparece con la mirada del viajero que mira y el escritor que reconstruye y resignifica el mundo. Y la ciudad, que es por definición indefinible, una entelequia cuyo fin es permanecer en pie mientras la imaginación perdure, sigue creciendo, capa sobre capa, texto sobre texto, como un palimpsesto orgánico en el que humano, asfalto y palabra se encuentran.