Después de terminar Instituto le dediqué semanas al palíndromo, género que me sobrepasaba y casi me enloquece. Recuerdo una caminata que hice de la casa a Sabana Grande, porque en el camino empecé a pensar al revés. Llevaba días invirtiendo intencionalmente todas las palabras que me pasaban por la cabeza. Por ejemplo, si veía el río Guaire, inmediatamente lo pronunciaba mentalmente al revés, eriaug, cosa que recuerdo haber hecho al cruzar las Nalgas de Rómulo, el par de puentecitos de dos arcos que conectan Bello Monte y Sabana Grande. Allí también pensé en la palabra suicidio al revés, oidicius, que me pareció que sonaba como odio en latín, que a su vez es oído al revés. Otra cosa que me pasó durante esos días y que me terminó de desequilibrar fue que mi mamá me llamó y me armó un escándalo por desempleado. Me dijo de todo: inútil, egoísta, vividor… Emiliano no me merecía. Un hombre de verdad trabajaría en cualquier cosa para salir adelante. Así habrá sido la descarga que, apenas colgué, salí a la calle decidido a conseguir empleo en lo que fuera. Fui a Crema Paraíso, pensando que si me empleaban allí me daría tiempo de leer entre cliente y cliente y que además podría tomar limonadas frapé gratis, pero los descarados me dijeron que nunca contratarían a un intelectual para un trabajo de ese tipo. Mi reacción fue tomarme lo de intelectual como un cumplido, pero al rato cambié de opinión y me pareció un insulto: no valía ni siquiera para servir helados. También fui a buscar trabajo aI postel. Allí me dijeron más o menos lo mismo que en Crema Paraíso, pero en vez de intelectual me tacharon de vago y bueno para nada. Yo estaba tan tostado con aquello de los palíndromos que reaccioné gritando con furia: «¡Oim oveüg le odnubagav, atup narg al ed sojih!». Mi incomprensible alarido espantó a los pobres empleados del correo, que me amenazaron con la policía si no me iba. Me puse tan mal que pensé que me había imaginado lo de la publicación de Pretextos y me estaba volviendo loco. Por otra parte, cuando pensaba un poco más en el asunto, me daba cuenta de que el que tuviera conciencia de mi posible locura significaba que estaba cuerdo. Ese último argumento me ha salvado varias veces de la locura, sobre todo en los últimos años, en los que los achaques de mi edad me han hecho dudar de mi estabilidad mental, ya sea por haber perdido el sentido de la orientación o por meterme en problemas por errores técnicos al momento de usar mis poderes. La semana pasada, una mujer me dio una cachetada porque no calibré lo suficiente el flujo neural antes de apuntarle y me abalancé a destiempo. Gajes del oficio.
Ese día regresé a la casa dispuesto a beberme un litro de lo que fuera para llorar mi fracaso en la búsqueda de trabajo. Les pegué dos gritos a Emiliano y Ranfis, que estaban escuchando música a todo volumen en el tocadiscos, y me encerré en mi cuarto con una botella de ron. Pero esa vez no le lloré al espejo, sino a la paloma blanca, con la que estaba desarrollando una relación muy bonita. Entre las lecturas de los místicos, que veían en el Espíritu Santo la manifestación de lo divino, y la tradición milenaria de leer augurios en lo que hacen las aves, me convencí de que la paloma era un buen presagio y que había venido a abrirme una puerta. Al principio me limitaba a contemplarla, pero en momentos de soledad me dio por hablarle. En las mañanas, cuando compraba los cachitos de jamón del desayuno, aprovechaba y compraba un pan de a locha para la paloma. Dejaba la ventaba abierta con la esperanza de que un día entrara a la casa y así poder entenderme de tú a tú con ella.
Los descarados me dijeron que nunca contratarían a un intelectual para un trabajo de ese tipo. Mi reacción fue tomarme lo de intelectual como un cumplido, pero al rato cambié de opinión y me pareció un insulto: no valía ni siquiera para servir helados.
¡Qué fastidio con María Eugenia! ¡Cómo le gusta interrumpir! Ya empezó a tocar la puerta. Que si me paso horas metido en el baño. Que si no me he tomado mis pastillas.
Que si tengo que terminar las maletas. Que voy a perder el vuelo a Miami. ¡Cómo jode! Yo la adoro y tengo clarísimo que sin ella jamás hubiera llegado tan lejos, pero no está bien que me quiera controlar tanto a estas alturas. Son muchos años para que pretenda domesticarme. Yo no he hecho sino adaptarme a sus caprichos y lo he hecho con gusto. Le digo que sí a todo lo que me pide. Es más fácil así. Pero ya estoy viejo y me podría dejar espacio para estar a mis anchas, sobre todo cuando me encierro. Ella sabe muy bien que necesito encerrarme para pensar. Es verdad que llevo la mañana entera aquí, pero el baño es enorme y no tengo hambre ni nada. Además, ¿qué culpa tengo yo de que se me haya roto el espejito?
El baño es el sitio que más me gusta de la casa. Cuando María Eugenia me mostró los planos de la remodelación, me pareció un disparate, un exceso. Eso de un baño con vistas al Ávila y regadera sin techo me pareció una extravagancia innecesaria. Creo que mide la mitad del apartamento de Bello Monte. No exagero. Allá teníamos sesenta y cinco metros cuadrados y el baño tiene como treinta metros. Con todo y eso, María Eugenia me hizo guindar el espejito en la esquina más lejana. Que se espere. Saldré cuando esté listo y si pierdo el avión, mala suerte, cojo el siguiente.
María Eugenia no conoce mi historia con Beata. Creo que es el único secreto que le he guardado. Importante, digo. En realidad, nadie conoce esa historia. Y no es porque me dé vergüenza. En todo caso lo que siento es orgullo. Lo que pasa es que mi relación con Beata terminó de una manera tan frustrante que no tuve remedio sino borrarla de mi mente. Fue como si me hubiera abandonado de un día al otro. El despecho me duró años, hasta endurecerse como un callo que no se siente, pero que sigue estando allí, áspero, dormido. Y luego está esa especie de pudor que me inspira la idea de deberle mi carrera a ella. Al final siempre llego a la misma conclusión: apenas pasamos unas cuantas horas juntos y los poemas los escribí sin ayuda de nadie. El tamaño de una obra viene dado por las limitaciones de una sola cabeza que toma decisiones por sí misma. Quizás por eso no hice más esfuerzos por contactar a Beata cuando cayó el muro. No le debía nada y era ella quien se había desaparecido. Habían pasado varios años, los suficientes para considerar mi deuda saldada. Además, había empezado mi romance con María Eugenia. Estaba enamorado otra vez. Las morochas son la mejor prueba de que valió la pena casarme con ella. Las morochas son un milagro. Que este cuerpo haya producido semejantes bellezas es un portento casi tan grande como el de mi poesía. Y pensar que ahora vamos a desmantelar la casa y mudarla a Barcelona. Todo sea por las niñas. Si fuera por mí, me pasaría la vida entre el baño y la cama. Ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Hace años que me quité de encima la frustración del Nobel. Lo de Bob Dylan fue la gota que derramó el vaso. Empezar de nuevo, o, más bien, ir a morir a Barcelona, es una derrota. La asumo por mis hijas y porque la decadencia de Venezuela no me deja más remedio. Si no fuera por las morochas, me quedaría. Jamás pensé que, después de tanto rodar, terminaría escapándome de mi país, de mi casa.
Siempre me he equivocado prediciendo el futuro.
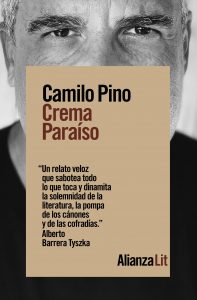
Extracto del libro Crema Paraíso, de Camilo Pino (Ed. Alianza)