Otra luz
A Aurora Bertrana la definían tres jotas —mujer, viajera e hija de— no muy favorables para proyectar su trabajo a principios del siglo XX, aunque, a la postre, lo de ser «hija de» le ayudó a asomar la cabeza en el mundo cultural, y su calidad literaria hizo el resto.
Como hija del aclamado escritor Prudenci Bertrana, durante la juventud prefirió distanciarse de la literaria sombra paterna tocando el violoncelo por cafés de Barcelona y Suiza formando parte del primer trío de jazz femenino de Europa. Y entre 1922 y 1926 se instaló en Ginebra para estudiar rítmica y plástica en el instituto Jacques-Delorze y literatura en la universidad. Por el camino, Aurora se había casado con el ingeniero suizo Denys Choffat, con quien en algún momento acordó emprender una aventura de verdad. Como destino les gustaba la Polinesia, y al saber que los nativos regionales ya no practicaban el canibalismo y los cristianos estaban extendiendo su fe a buen ritmo, zarparon rumbo a Tahití.
Paraísos oceánicos (Rata Books) es el libro que Bertrana publicó al regresar a Barcelona después de tres años en las islas, donde adquirió la conciencia de sí misma y la libertad necesarias para reconocer cuánto le gustaba escribir, y ponerse a ello.
Un clima
En Paraísos oceánicos recoge sus experiencias polinesias, marcadas por la influencia de un paisaje sinónimo de desconexión: palmeras mecidas por el viento, brisas cálidas, un constante rumor de océano, pieles al sol… La magnitud de aquel sosiego se aprehende al observar la ilusión que despierta la llegada del barco correo a Papeete.
Un éxito de Bertrana es haber capturado el clima atmosférico y espiritual del archipiélago. En sus Memorias hasta 1935, la gironina asumió Paraísos oceánicos como «una obra de adolescente» que sin embargo fue mejor recibida que ninguna otra de las suyas, seguramente porque, además de ser una obra fresca, atractiva y valiosa, permitió proyectar una nueva figura social: la mujer empoderada (diríamos hoy), aventurera y culta (consecuencia lógica de los otros dos términos), que ofrece una visión distinta de un rincón del mundo que también lo es. Distinto. ¿Por qué? Por el plus de belleza e inocencia que impregnaba a aquel paisaje aún prácticamente intocado, y que Bertrana presentó con una prosa y delicadeza a la altura.
Más allá de las profusas descripciones, Bertrana recurre a episodios significativos para retratar el día a día polinesio con una adjetivación suave como las olas del mar calmo; con una narración pulcra al estilo del interior de las cabañas; un brío digno de los intensos bailes; una furia, cuando ese ímpetu la invade, maorí. Y aunque sus relatos también deslizan la simpatía y el desparpajo risueño de las hospitalarias indígenas, ella, más sofisticada, suele preferir la retranca que por momentos hace pensar en Josep Pla.
Este libro es hermoso por lo que supone de afirmación de una persona apoyada en un paisaje. Bertrana se proyecta en la dulzura y la potencia polinesias observándose como mujer, y resulta llamativo que su marido no aparezca nunca como individuo autónomo sino incluido en un «nosotros» que ni siquiera le permite ser personaje secundario. Denys Choffat está reducido a la fantasmagórica condición de presencia intangible, de «acompañante de», aunque ni siquiera eso. Y su escandalosa ausencia despierta preguntas que darían para otro libro.
Al fin y al cabo, como Ella Maillart, Annemarie Schwarzenbach, Martha Gellhorn… Aurora Bertrana boga para apuntalar su femineidad en una época de (aún más evidentes) menosprecios masculinos, y lo hace igual asistiendo a las timbas clandestinas que promueve un jugador chino que mostrando la decadencia en la que vive una reina, o ridiculizándose a sí misma al verse vestida como una boy scout en la selva.
«Con elegantes estremecimientos de hombres “ultracivilizados” me acusaban de discípula de Jean Jacques-Rousseau, con una irónica piedad hacia aquellas teorías de retorno a la naturaleza del autor del Emilio y del Conbtrato social. Les moltesba un poco (muy poco, naturalmente, porque “ellos” ya sabían que una mujer poca competencia puede hacer a los hombres en cualquier dominio científico, artístico o literario) que, de repente, sin comerlo ni beberlo, yo subiera de un saltito a la plataforma del tranvía de l’anomenada”, donde ellos ya iban tan estrechos haciendo Dios sabe qué y cuántos equilibrios para no perder el sitio adquirido a fuerza de empujones».
Tahití, Moorea, Huahine, Raiatea y Bora-Bora son los lugares que, desde la musicalidad de sus propios nombres, afinan la armonía de unos capítulos que se leen como relatos hechos de ron, fruta y luz.
«Turei no sería una verdadera maorí si no menospreciara a los hombres pese a apreciar el amor —escribe Bertrana en un fragmento que puede insinuar algunas razones por las que la escritora conectó tan bien con la sensibilidad polinesia—. Y ahora, en la hora de la decadencia, Turei posee un tesoro, el único que sus amantes le han legado, cuatro hijos. En Europa, donde los hombres obligan a las pobres chicas que tuvieron la debilidad de quererlos a destruir el fruto de sus amores, eso no sería posible. Los honorables burgueses cerrarían sus puertas, bloquearían todos los caminos a estos cuatro pequeños inocentes. No perdonarían nunca a una mujer enamorada el atrevimiento de ser madre sin su consentimiento. Pero en Oceanía, cuantos más hijos, más honor y más felicidad».
Encrucijadas morales
El respeto polinesio por cierta independencia femenina supone una lección que Bertrana exprime y narra. Así, en sus paraísos vamos a ver morir a una joven acompañada por los suyos, que cantarán durante su agonía. En Moorea, asistirá a una boda, mezclando la expectación del momento con el temor que le despierta aquella «isla salvaje», apabullada por su desolación abisal. A la vez que aportará píldoras históricas que expliquen, por ejemplo, cómo los colonos protestantes derrocaron a los reyes de Tahití, y los cambios que intentaron imponer.
Porque, pese al reposo y el entorno acariciante, Bertrana no niega la rudeza de aquel salvajismo, sino que más bien los utiliza de contrapunto para que la brutalidad de una tormenta en el mar cause mayor impacto; para que las palizas que un vecino pega a su esposa retumben como una distorsión inquietante. Y es que otro triunfo de Bertrana fue revelar las encrucijadas morales del paraíso. El capítulo de la violencia doméstica, por ejemplo, la animará a interrogarse hasta qué punto debe intervenir en realidades injustas… de una cultura ajena.
«A los “sabios” de ahora —por aguna cosa lo son— les parecería ridículo que alguien se atreviera a escribir cuentos sobre “princesas caníbales”, “grandes sacerdotes paganos” y otras zarandajas pasadas de moda».
Por otra parte, hay algún pasaje suelto en el que Bertrana adolece de la frivolidad de la extranjera acomodada, como cuando relativiza la situación de los esclavos, sugiriendo que estos son afortunados porque se les esclaviza al aire libre. Instantes en los que se deja llevar por esa fascinación pseudoturística que tiende a entronizar mundos exóticos.
Comentarios de otro tiempo que en cualquier caso no abundan, y quizá también puedan atribuirse a la juventud de una autora que, técnicamente, en distintos fragmentos abusa de imágenes repetidas y descripciones casi calcadas. Mínimas molestias para un primer libro que ha devenido clásico gracias también a un preciso y riquísimo manejo de la lengua.
Una enseñanza memorable que resalta las inclinaciones de Bertrana se halla en los episodios que registran la visita a Polinesia del que fuera popular escritor Zane Grey, escoltado por un enorme séquito de empleados y profesionales del cine que fueron a rodar un documental. Bertrana ironiza sobre lo poco que afectaron las islas a un hombre que llegó rodeado de gente y ruido mientras lamenta que su presencia pueda ser una avanzadilla de la corrupción que muy pronto asolará aquellas tierras. Y es que no se corta Bertrana, dato clave para su grandeza, emitiendo juicios categóricamente tan incorrectos como enseñar los pechos en una playa española de 1927, pero interesantísimos, y que a menudo la llevan a contrariar a hombres. En esa línea, es emblemático el cara a cara con Gregorio Marañón, prohombre que ejerció de tal al recibir con desgana a otra mujer de tantas, sin saber que delante tenía a una Bertrana recién vuelta de un lugar iluminado con otra luz.
Paraísos oceánicos resulta, en fin, un libro que acaricia golpeando para invitarnos a viajar y, de ese modo, creer un poco más en nosotros.
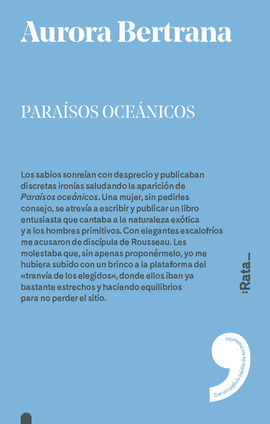
AURORA BERTRANA
RATA BOOKS, 2017