Seúl es una megalópolis que huele a nuevo y supone uno de los casos de reconstrucción física y espiritual más impresionantes del mundo. Sus últimos cien años han sido un no parar: tras la invasión japonesa de Corea, la península se enfrentó a sí misma quedando divida en un norte comunista y un sur, el liderado por Seúl, prooccidental. Entonces, los sureños se dieron cuenta de que su Historia la habían escrito extranjeros y decidieron buscar un relato propio que les abriera al exterior liquidando de una vez su fama de «reino ermitaño» mientras articulaban una economía y una cultura que les concediera algo parecido a una personalidad. El kimchi, la sopa de perro, los tigres, el taekwondo y Confucio aceptaron las insinuaciones del rock, los semiconductores, el béisbol, las clínicas de cirugía estética o la industria pesada, y los coreanos se pusieron pali pali —rápido rápido— a trabajar por el futuro de la nación.
Hoy, Samsung, Hyundai, el Gangnam Style, el filósofo de moda global o Han Kang, la última ganadora de uno de los premios más prestigiosos del firmamento literario internacional, proyectan la marca Seúl y Corea más allá de la descomunal base del ejército estadounidense enclavada en medio de la ciudad, evidencia de que el país vive en estado de guerra.
Tres helicópteros militares expanden su aleteo sordo por encima del río Han, flanqueado por más de diez millones de personas que exploran sofisticadas caras del placer y la tensión fruto de su atípico lugar en el mundo. «El capitalismo coreano es una creación humana única», ha dicho el profesor de Relaciones Internacionales AHN Wae-Soon. Por algo será.
El metro de Seúl no se acaba nunca, aunque el mapa de su trazado pueda sugerir que sí. El mapa no contempla las distancias entre estaciones ni la duración de los transbordos ni los mercadillos subterráneos, a veces enormes. Además, ese mapa muta a la vertiginosa velocidad de la ciudad, de modo que en poco tiempo hay una estación nueva, otra a la que cambiaron el nombre y algunas que se llaman de dos maneras, aunque no todos los mapas registran ambas y, si nadie te indicó el matiz, es fácil saltarse la parada. Entonces toca recular siguiendo letreros en coreano y en inglés, atendiendo a una señalística que se rige por criterios que oscilan entre lo asiático y lo sencillamente inescrutable.
Escaleras mecánicas de altura moscovita, pasillos tan largos que atravesándolos da tiempo a escuchar entre dos y tres hits de K-pop a través de esos auriculares intrínsecos a los millones de coreanos que, casi siempre encorvados un poco adelante, se desplazan silenciosos bajo tierra mientras contemplan pantallas Samsung que emiten partidos de béisbol o capítulos de la teleserie en boga, rodeados por paisanos que a su vez leen cómics, noticias web, sacuden el móvil a ritmo de videjuegos y se chutan kakaos (la versión local del whatsapp) a destajo. Los ex ermitaños están superenchufados a la novedad.
Dos constataciones del suburbano: es muy raro ver papel; y resulta difícil invertir menos de una hora en llegar a cualquier destino, que a menudo ofrece ocho puertas de salida a la superficie.
El metro infinito da una idea de esta inmensa urbe aún más ensanchada por su distribución geomántica. Rodeada de montañas y con fácil acceso al agua, Seúl se organizó espacialmente colocando sus palacios en la periferia para controlar el desarrollo de las redes callejeras y facilitar el envío de mensajeros a las provincias. Es decir, nada que ver con el modelo basado en la centralidad de las ciudades occidentales, que tienen en la plaza el núcleo desde el que radian las calles. En Seúl, cada calle es centro. Y su morfología está muy condicionada por las grandes avenidas que diseñaron unos estadounidenses acostumbrados a privilegiar la circulación rodada.

Desde nuestro albergue en Sinchon, rumbo a la plaza del ayuntamiento, avenidas de varios carriles serpentean entre bloques de pisos e iglesias, cuyas cruces rematan buena parte del skyline. Los misioneros fueron cruciales para el aperturismo coreano, aunque la clave final incumbiera al declinante reino Joseon cuando, a finales del siglo XIX, observó la conveniencia de acabar con su tradicional hermetismo y se asomó afuera. La prueba arrancó fatal: en 1910, Japón invadió la península y durante 35 años impuso su mirada y su lengua, vetando el idioma coreano. También ordenó, por ejemplo, la caza de tigres autóctonos hasta extinguir a la especie, en cuya fiereza y honestidad se reconocían los invadidos.
Así que cuando Japón abandonó el país tras perder la guerra en 1945, millones de coreanos habían sido educados en la historia nacional según el Imperio del Sol, y su conocimiento de Occidente más o menos se ceñía a lo transmitido por otros asiáticos. El actual resentimiento hacia los invasores se mezcla con la certidumbre de haber sido profundamente influidos por ellos, y aún es posible ver kanjis y escuchar mensajes hablados en japonés en lugares públicos. Si en los años 90 se prohibió consumir productos culturales japoneses, las leyes del mercado y los conciliadores gestos del archipiélago nipón —culminados el año pasado con la disculpa pública de aquel gobierno por los abusos cometidos durante la ocupación de Corea—, han permitido que chinilpa pase de ser un insulto que señalaba a alguien vendido a Japón a calificar a quienes admiran al ahora país amigo, estupendo suministrador de aviones atestados de turistas.
Sin una filosofía
Esta introducción histórica es fundamental para entender lo que viene después, y continúa revisando la guerra de Corea, que enfrentó a un Norte alineado con la Unión Soviética y a un Sur proestadounidense en uno de los episodios más sangrientos de las tensiones vividas por ambos bloques tras la Segunda Guerra Mundial durante el período inexactamente denominado —al menos en Corea— Guerra Fría.
De aquellos tres beligerantes años, Corea del Sur salió sonada. Tambaleándose, se agarró al poderoso hombro yankee, cediendo a su protector la supervisión militar de la frontera con el Norte comunista y propiciándole una megabase en el centro de Seúl. Tocaba reconstruirse. Pero, ¿cómo? No había documentos escritos que ofrecieran un suelo suficiente. Corea no disponía de filosofía propia. «La palabra filosofía fue introducida en Corea hace aproximadamente un siglo, aunque se importó a principios del siglo XVII a través de una China que divulgaba las ideas occidentales», afirma AHN , añadiendo que los coreanos del período Joseon y de inicios del siglo XX, inseguros con sus prestaciones, prefirieron quedarse «en la periferia del pensamiento» limitándose a anotar e interpretar lo que otros cavilaban.
Así, «la mayoría de términos clave, como sujeto, razón, comprensión, sensibilidad, espíritu, dios, idea… estaban expresados en caracteres chinos o en caracteres chinos al estilo japonés». Por si fuera poco, la nueva alianza con Estados Unidos les sugirió modelos filosóficos en las antípodas de su tradición. Modelos que de todos modos funcionaban. Y como Corea debía levantar una economía, y levantarla de inmediato, copió a los americanos.
En los años 60 y 70, Corea no acabó de hallar la fórmula. Donald Christie, el primer antropólogo en estudiar el sector de los negocios coreano, se coló como empleado en una empresa para realizar su investigación de campo. Diagnosticó que los empleados no iban contentos al trabajo y por eso, en general, tenían su círculo de amigos fuera de la empresa. Esto repercutía en un rendimiento muy inferior al de, por ejemplo, los japoneses.




Veinte años después, el investigador Roger Janelli calcó la estrategia de Christie consiguiendo que una empresa local le contratara. Janelli atestigüó un giro espectacular. Las empresas coreanas habían modernizado su código ético y moral adaptándolo a la idea de empresa-familia bajo la paternal autoridad del jefe. En ese contexto, salir de copas juntos era una consecuencia lógica. El ámbito del ocio incluía al entorno laboral. La vida estrechaba sus márgenes, acotándose a la empresa y su mundo. Confucio en modo capitalista era la solución soñada por cualquier empresario, el cóctel que garantizaba la asunción natural de los monopolios por parte de una sociedad que, entregada a la verticalidad de las relaciones interpersonales, cómo no iba a aceptar la jerarquía de la institución o el Estado. Cómo iba a desoír las órdenes del jefe. En coreano, nación se escribe Kukga. Kuk significa país. Ga, familia. ¿Quién será el primero en atentar contra los suyos, contra la raíz fundamental?
Y así fue como se produjo El Milagro del Río Han, en cuyas riberas se levantan altos bloques de hormigón numerados muy similares entre ellos, cuando no clónicos, y con frecuencia firmados por la empresa que los financió, ofreciendo una estampa pseudoapocalíptica al estilo de la serie Divergente. Las moles de la orilla norte conectan con las del sur gracias a un reguero de puentes por donde circulan coches y trenes, deshaciendo los nudos de asfalto con líneas rectas sobre el agua que pueden evocar los puentes que enlazan a Brooklyn y Manhattan.
Un paseo ejemplar arranca en el distrito de Mapo dejando el río a la derecha. El carril bici es amortizado por centenares de seulitas que pedalean en pequeños pelotones y a buen ritmo a los pies de esos conglomerados, que se suceden monótonos. De vez en cuando, un parquecito con columpios. Una tira de césped. Una pista donde equipos de chavales juegan al jokbol, esa especie de fútbol-tenis que triunfa bastante aquí. Al final de las escaleras que dan al agua, una pareja de ancianos pesca bajo un parasol contemplando los conglomerados de la otra orilla.
El conglomerado
En Seúl, hay conglomerados por todas partes, y no solo de hormigón. Emblemática es la avenida Eulji-ro. Tras despegarse del núcleo formado por el Ayuntamiento, el Museo de Arte y los palacios del período Joseon, las tiendas de Eulji-ro se agrupan en función de su producto, que a su vez aparece amontonado, sean picas de mármol, lámparas o barras de metal. Apiñan al estilo chino. A fin de cuentas, el conglomerado es la gran apuesta coreana, la esencia del chaebol. Loschaebols son empresas gigantescas que han diversificado su negocio, y si empezaron por ejemplo fabricando automóviles, luego fueron introduciéndose en otros sectores y ahora pueden controlar desde hipermercados a aseguradoras, inmobiliarias, fábricas del sector alimentario, de la industria pesada… El chaebol es el culmen de la visión paternalista de la economía, un engendro sustentado por la confianza vertical y por unos resultados que de momento son económicamente estupendos… si bien algunos jóvenes comienzan a protestar por los inasequibles alquileres de los pisos que, según el sueño coreano —«sí, desde luego que el sueño coreano existe para millones de asiáticos», afirma Cammy Cho, recepcionista de hotel—, deberían estar a su disposición. «Sueño, sueño… —reflexiona el veintañero Jun Woo Park, desempleado—. Aquí, los jóvenes ya hablan del Helljoseong: el infierno coreano. Cada vez cuesta más encontrar un trabajo que responda a tus expectativas y al esfuerzo que has dedicado».
Esta dinámica resulta familiar para los venidos de occidente, que se inclinan a pensar en burbujas, si bien muchos coreanos matizan que su éxito «es distinto, porque si bien poseemos una legalidad más basada en occidente que en el confucianismo, nuestra ética es más confuciana que occidental». Es decir, creen que los señores —el machismo del régimen paternalista resulta evidente, aunque gobierne una mujer— que ahora mismo gestionan el país no están siendo engullidos por la codicia ni cediendo a las tentaciones del maldito dinero «fácil» para levantar su propio y corrupto conglomerado de wons (la moneda nacional).
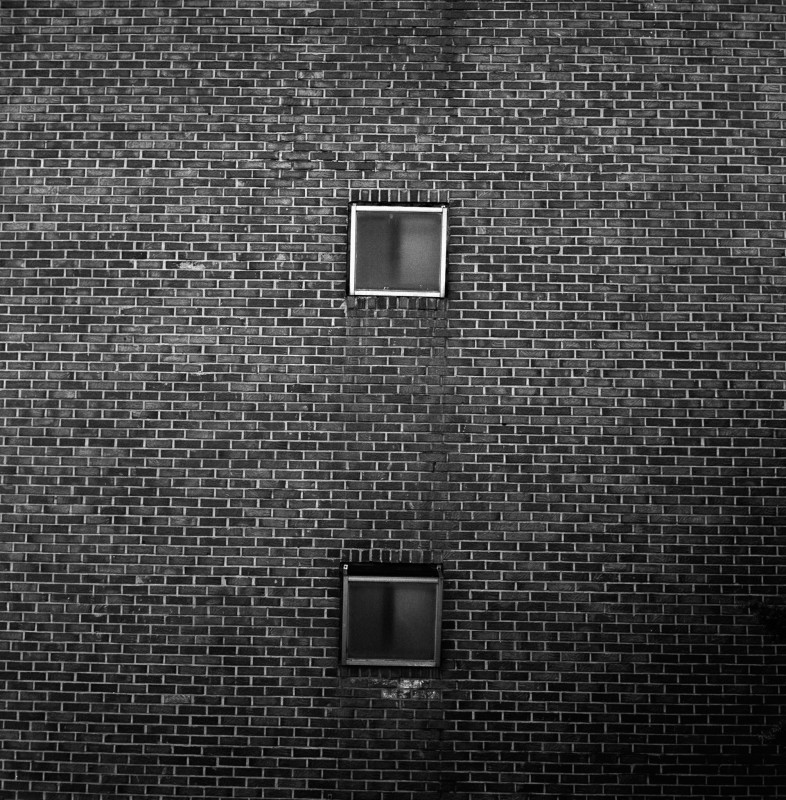

Sea como sea, los primeros jóvenes disconformes con un sistema que les niega las oportunidades que esperaban en un país donde el promedio de tarjetas de crédito por persona es cinco, obligan a pergeñar soluciones de futuro. «Aquí, cuando se detectan problemas, se solucionan —afirma una trabajadora free lance—. Hasta ahora, siempre fue así. Los semiconductores y los electrodomésticos pueden estar llegando a su límite. Muy bien, hay conciencia de que habrá que probar otras cosas. Y en las crisis siempre se ha escogido bien».
Es cierto que la actual presidenta, Park Geun-hye, es hija de un antiguo dictador —«en realidad, las dos Coreas están gobernadas por hijos de dictadores», es un runrún nacional—; y que el año pasado se prohibió la existencia de un partido por ser demasiado comunista; y que se ha levantado una gran polémica a raíz de la reciente unificación de libros de texto de segundo de Bachillerato con el argumento gubernamental de que algunas versiones anteriores daban una visión demasiado amable de Corea del Norte además de una versión distorsionada de la Historia coreana (según los opositores de izquierdas, el objetivo ha sido retocar episodios históricos al gusto del gobierno actual). Todo eso es cierto. Pero Seúl confía en el prójimo, y por lo tanto en su presidenta. Por muy dictador que fuera, su padre estimuló las fluctuación de divisas comerciando hasta con orina y pelo de rata, cómo si no iba a convertir al país en el primer exportador mundial de pelucas. ¿Por qué no confiar en la hija de alguien dispuesto a darlo todo —¡hasta la orina!— por su país?
Hay gente que deja el monedero sobre la mesa cuando va al lavabo. Los bolsos a menudo están invitadoramente abiertos. El metro tiene repisa portaequipajes donde se depositan bolsas y mochilas incluso en hora punta. Son buenos indicadores para ilustrar hasta qué punto el honor se considera un bien colectivo, y la solidaridad una necesidad básica, aún más en estado de guerra. «El país está técnicamente en guerra y esa atmósfera se extrapola a la gente… a los empresarios. Con mentalidad militar, uno está dispuesto a desafiarlo todo. Así se logró el milagro del río Han», afirma el ejecutivo Ih-joon Chang. De algún modo, es como si Corea del Norte contribuyera a garantizar la ética de Seúl manteniendo a todos en una tensión que riega los negocios y les permite florecer.

La tensión también se traduce en cuerpos rectos, en ropa limpia, en fibra muscular. Las pantallas del metro anuncian productos para limpiar el hígado. Hay escaleras donde cada peldaño marca las calorías que has quemado desde que emprendiste la ascensión. Miles de seulitas, sobre todo ancianos, se visten de deporte los fines de semana para practicar el senderismo por alguna de las colinas que rodean la ciudad.
Los coreanos aún son conscientes de formar parte de un organismo superior, una Tierra a la que deben cuidar como si fueran ellos, y las tecnologías verdes siguen al alza. El gobierno prevee recortar las emisiones contaminantes en un 30 por ciento para el año 2020. El amor por lo verde —«entre un setenta y un ochenta por ciento de la comida es verde», coinciden numerosos locales—, aporta un rasgo más de ese carácter nacional en construcción, y que tiene en el servicio militar otro eje inexorable.
«Es un rito de paso —dice Ih-joon Chang—. Yo viví mucho tiempo en Argentina y al llegar estaba eximido del servicio pero me enrolé en el ejército como voluntario para imbuirme más rápido en la sociedad». La mili implica dos años. Poco después de llegar al cuartel, un oficial preguntó a su grupo de novatos quién sabía hablar inglés. Ih-joon Chang levantó la mano, dijo que lo hablaba bien. El oficial preguntó quién hablaba otros idiomas. Ih-joon Chang levantó la mano, dijo que hablaba un poco de francés y español perfectamente.
«Entonces, el oficial empezó a insultarme, a gritarme, ¿tú quién te piensas que eres? Su bronca me enseñó que en Corea debes presentarte con humildad. Debí haber respondido algo así como «me defiendo», y esperar el momento de demostrar mis habilidades».
Ih-joon Chang fue destinado a una base del sur del país como traductor. Trabajó para el servicio de inteligencia analizando los movimientos de Corea del Norte. «Dormíamos cuarenta y dos personas en un dormitorio pensado para quince. Eran plataformas largas con colchones plegables, nos tocábamos unos a otros». Tuvo 45 días de permiso, los demás los pasó íntegramente en el cuartel. «En esa época le dije por primera vez a mi padre que le quería». Cuando volvió a vestirse de civil, firmó enseguida un contrato laboral. «El jefe aseguró que mi iniciativa de hacer la mili le había dicho mucho de mí».
Hoy, Ih-joon Chang trabaja en un chaebol. Sale a menudo a beber con su jefe y los compañeros de trabajo. «Los lunes y martes cambia el tráfico en Seúl: son los días en los que se sale a cenar con el jefe —dice el escritor colombiano afincado en la ciudad Andrés Felipe Solano—. Se bebe muchísimo. Si tu jefe es bebedor, tú eres bebedor. No puedes decir no. Y el jefe casi siempre es bebedor». Estadísticas recientes afirman que los coreanos beben el doble de alcohol que los rusos y casi cuatro veces más que los norteamericanos. Todos los seulitas consultados constatan esta realidad. «En el trabajo, prácticamente no hablo durante horas —afirma Ih-joon Chang—, pero cuando salimos a cenar la cosa cambia».

«Mi jefe me grita, me humilla —dice Cammy Cho, empleada en un hotel de Dongdaemun frecuentado por chinos—. Los hombres coreanos son así, y los jefes más. Él me tutea y yo debo responderle en honorífico. Y no le digas nada que no le guste… o que él crea que no le gusta. Estoy todo el día pensando en cómo hablarle». El caso de Cammy es común. Menudean los jefes que interpretan la jerarquía como una licencia para someter, imponer y comportarse de una manera que subraye su mando. «Además —continúa Cammy—, la gente se mete mucho en tu vida, sobre todo si eres joven. Yo vivo sola, tengo veintitantos… pues todas las mujeres mayores que me rodean se pasan el día diciéndome lo que tengo que hacer. Muchas veces, mujeres que apenas conozco. ¿Aún no te casaste? ¿Ya tienes trabajo? ¿Qué has comido hoy? Todo el día preguntando. Está muy bien lo de cuidar unos de otros pero vaya…Y luego, eso sí, nos invitan periódicamente a cenar».
El alcohol distiende, la gente se anima a expresarse de manera más abierta, se intentan limar asperezas. «Sí, aquí se conversa mucho por medio del alcohol —dice Ih-joon Chang—. Aunque el jefe sigue ejerciendo de jefe. Hoy, el subgerente me ha comunicado que me envían a otra subdivisión. Llevo años encargándome de hacer negocios con Latinoamérica pero me envían a Oriente Medio». ¿Así, de golpe? «En realidad me ha preguntado si quería. Puro protocolo porque estaba claro lo que yo debía contestar: sí, quiero ir». Y eso, pese a que Ih-joon Chang mantiene una excelente relación con muchos de sus superiores, que pasa incluso por partidos y copas en el club de tenis. «Los fines de semana voy con gente de la empresa al club. Casi todos son viejos, pero me va bien porque aprendo a relacionarme con los mayores, sé lo que piensan. Bebemos soju antes de jugar. Ellos hablan y yo escucho. Luego, algunos siguen bebiendo soju».
Desde media tarde a bien entrada la noche, no es raro cruzarse con hombres solos que se sujetan a paredes, zigzaguean por la acera o se sientan en bordillos hundiendo la cabeza entre las piernas. Existe una línea de bebidas para la resaca que algunas empresas regalan a sus empleados. Los coreanos sobrellevaban esta costumbre como una pequeña falta privada hasta que recientemente fueron sorprendidos con la emisión de una serie televisiva enfocada al mundo de los negocios. Se titulaba Mise —palabra empleada en el juego de Go para indicar que estás en una posición incómoda— y destapó los intríngulis de la cotidianeidad empresarial, los menos edificantes también. Ha sido un primer paso desde la esfera pública para intentar corregir lo que, hasta ahora muy en silencio, se ha asumido como una cierta «desviación» cultural.
La onda K
«La crítica que muestra la serie es una buena señal —dice Ih-joon Chang—, debería ayudar a cambiar actitudes». Y es que las producciones que han convertido a Corea del Sur en la gran facturadora de contenidos audiovisuales para buena parte de Asia (además de abastecer a numerosos países latinoamericanos), sirven para hacer dinero y azuzar sueños, pero también plantan un espejo ante esta sociedad en busca de su carácter. El bombazo de los K-drama (la K se utiliza para identificar todo lo made in Korea) estalló en China. Fue gracias a la telenovela Lo que es el amor. Desde entonces, productoras como SBS, KBS o MBC se han ocupado de presentar historias en general para todos los públicos protagonizadas por actores que simultanean apariciones en programas de entretenimiento, promoción de productos de marcas como Samsung o Adidas y a veces incluso son capaces de cantar. Varios cantantes emergentes han sido a su vez reutilizados como actores, y los propios grupos musicales poseen una llamativa elasticidad que permite intercambiar intérpretes de un grupo a otro, reinventando el star system sin moverse, en realidad, de él. Pura rentabilidad.

Esta industria musical toma el nombre de K-pop, y ha hecho de Hongdae un distrito de referencia, aunque se reivindique más indie que pop. El sábado por la tarde, estas calles peatonales se abarrotan de grupos de jóvenes que muestran sus coreografías a los miles de viandantes que salieron a tomarse un café o un helado y, sobre todo, a comprar. «Seúl es un shopping paraíso», exclama Brenda, recién aterrizada de Hong Kong para llenar la cesta «durante el weekend porque los precios son superbaratos». La ganga ha estimulado la multiplicación de viajes de coreanos al Disneyland de Hong Kong.
La calle Eoulmadang-ro de Hongdae desprende aires de casting público, con un personal requetejoven a menudo salido de la vecina Hongjik University que se tiñe el pelo de rosa, verde, lila, viste cortísimos pantalones con tirantes o se toca la cabeza con motivos estrambóticos, como esa planta de plástico que parece injertada en el cuero cabelludo y hace del cráneo una especie de maceta. Los chicos regalan a las chicas ramitos de flores; las parejas visten prendas idénticas, desde piercings a camisetas de rayas marineras, como símbolo de su idilio; un payaso inventa espadas, corazones o sombreros a fuerza de anudar globos; y, aunque la homosexualidad sea un tabú vigente, en Hongdae bailan travestis con pechos postizos y tacones desorbitados que dicen ven ven con la mano a las titubeantes ancianas que los observan mientras más de cien tatuadores se emboscan en pisitos que hay que saber encontrar, porque tatuar está fuera de la ley.

«La policía ya me multó un vez y como me pillen de nuevo, podrían enchironarme. Por eso tengo la cámara en la escalera», dice K-Lee cabeceando hacia el monitor que enfoca la puerta del apartamento donde dirige Hybrid Ink, empleando a otros dos tatuadores. Localizarlo ha sido una odisea, sin letreros que anuncien (delaten) su presencia y con esa señalística callejera todavía indescifrable. «¿Los indicadores? No, no es que seáis extranjeros: nosotros tampoco nos enteramos. Hace dos años cambiaron las señales de toda la ciudad. Introdujeron otro sistema y no sé cómo se lo han montado pero ahora muchas veces no hay forma de saber en qué calle estás. De todos modos, si la poli quisiera localizarnos…».
—¿Por qué trabajas en algo ilegal?
—De chaval me peleaba todo el tiempo. Tuve tantos problemas que mi padre me sacó del colegio. Entre los 18 y los 19 años ni siquiera busqué trabajo y luego me lié a hacer chapuzas por poco dinero. A los 20 ingresé en el ejército. Allí me inicié al taekwondo, me inscribí en las fuerzas especiales, cambié la mentalidad. Pero lo más importante es que conocí a mucha gente que había salido adelante sin estudiar. Vi que estudiar no lo era todo, que podías vivir sin ello. Cuando salí del ejército, busqué trabajo y, mientras lo buscaba, me enganché a los tatuajes por internet. Aquello molaba. Molaba tanto que, para practicar, me hice uno en el muslo —K-Lee se remanga las bermudas hasta enseñar unos informes trazos de tinta grabados en su piel. Se pone a reír—. ¡Practiqué conmigo mismo! Ahora sé que puedo ofrecer algo bonito a la gente que quiere probar algo distinto, por mucho que lo prohíban. Lo hago lo mejor que sé, porque si tú eres feliz, yo soy feliz. Además, esto solo es un poco ilegal. Se supone que yo puedo tatuarme si no hago negocio con ello, en plan privado.
—En cualquier caso, no hay duda de que cada vez hay más coreanos tatuados.
—Pero la sociedad aún debe asimilarlo. Cuando voy en metro, la gente murmura, me miran como a un gangster. No puedo ir a la sauna. Hay un cartel que prohíbe la entrada a la gente como yo.
K-Lee lleva los brazos y las piernas llenas de tatuajes «old school», desde calaveras a geniecillos cornudos de colmillos afilados. Jury, la tatuadora de 26 años que trabaja con él desde hace uno, exhibe un tatoo en su antebrazo izquierdo. El vestido hasta los tobillos no permite verle las piernas, aunque asegura que no es por pudor. «No me importa lo que digan, y no ir a la piscina. Me gustan los tatoos. Cuando me hice el primero, varios de mis amigos no lo entendieron, decían que es ilegal. Un hombre me dijo: Tú debes ser muy dura». ¿Lo eres? «No». ¿Y esa cruz tan grande? (aludo al colgante del pecho). «Soy muy católica. Aunque gente que no es católica también se hace tatoos de cruces».
Confucio está aprendiendo a convivir con Buda y, sobre todo, con Cristo, cuyos acólitos se multiplican en su versión más evangelista, si bien la potencia del chamanismo impone este credo como un pilar aún más significativo de la fe nacional. Si los tatuajes son una reacción a la occidental contra el sistema y comienzan a registrarse casos de objetores al servicio militar —fue sonado el de un cantante que de todos modos acabó vistiendo de camuflaje—, el chamanismo ha resultado una variante asilvestrada para desmarcarse del patriarcado capitalista. Los antropólogos aseguran que por eso la mayoría de chamanes son mujeres: las posesiones les permiten rebelarse frente al poder y el status de los hombres, con los que sólo pueden comunicarse abiertamente estando en trance.
«Mi padre es psicólogo —dice el fotógrafo Paul Rho en el Anthracita Coffee Hannan de Itaewon. Tras la barra, un ingenio para tostar café al borde de un risco desde donde se divisa cómo se dispone Seúl entorno al río Han—. Y siempre ha dicho que el noventa por ciento de sus pacientes eran mujeres. Ir al piscólogo en Corea todavía es bastante tabú, pero cada vez menos. El caso es que yo tengo un proyecto fotográfico sobre la tristeza. Puse un anuncio en twitter, facebook y tal diciendo que busco gente triste dispuesta a mostrar su estado de ánimo delante de una cámara. Los que responden al anuncio suelen tener entre veinte y treinta años. Y el noventa por ciento son chicas. Creo que las cosas no han cambiado tanto de la generación de mi padre a la mía».
Fotografías de Carles Mercader