Para entender la siguiente historia hay que recurrir, de nuevo, a la máquina del tiempo. Retroceder unos cien años atrás. Algo más incluso.
Es la España rural de 1900 y, como intrusos, nos convertimos en voyeurs de una casa cualquiera. De las más abundantes, las humildes. El hombre y los hijos trabajan en el campo y la mujer, en casa: criando, cocinando, limpiando, lavando, cosiendo. Una labor que se aprende ya en la escuela y donde todas las manos son pocas para remendar y bordar. Inconcebible eso del usar y tirar.
Revolución: n.f. 2. Cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad.
¿Y si la mujer tuviera la opción de trabajar fuera de los límites del hogar?
Ainzón. Provincia de Zaragoza, 1905.
Ainzón es un pueblo pequeño, casi difícil de situar en el mapa. Hay quienes lo conocen por su vino moscatel y otros, por su fábrica textil. Aunque lo segundo no sea ya más que una especie de cadáver del que no quede demasiado: recuerdos, pensiones y un edificio gigante que amenaza con derrumbarse. También fotografías, muchas fotografías. De esas en blanco y negro castigadas por el tiempo. Las protagonistas, en su mayoría, son mujeres. Cientos de mujeres.

Mirándolo con perspectiva, cuesta imaginar cómo un imperio de estas características pudo cimentarse en un pueblo que, por aquel entonces, superaba los poco más de 2000 habitantes. Una localidad principalmente agraria. Detrás de esta hazaña, —hoy conocida como emprendimiento—, los Mañas, una familia humilde que, en sus inicios, algunos sitúan haciendo y vendiendo pan.
La falta de documentos oficiales me lleva a abusar del recuerdo de quienes lo vivieron en primera persona: Carmen, Antonio, Rosario, Ángel, Pilar, Elisa, Julio, Florinda, María y tantos otros que me han ayudado a desempolvar el pasado.
La «fábrica de géneros de punto Rosendo Mañas Pellicer» comenzó, como la mayoría de empresas, poco a poco, desde abajo. Al principio, en un granero con 12 empleados, fabricando toquillas y echarpes de punto. Entonces, el jovencísimo Rosendo era quien se encargaba de dirigir y realizar las ventas personalmente.
Recuerda Rosario que su suegra —quien entró en la fábrica con unos 10 años, allá por 1910—, le contaba que «cuando se quedaban sin faena, Rosendo se iba a donde fuera y traía trabajo para parar un tren. Era muy inteligente».
La I Guerra Mundial acechaba. Una época de hambruna, pero también de grandes oportunidades para muchos. «En la guerra, Mañas se puso las botas. Él no venía de familia rica. Se hizo», me cuenta Antonio.

Los soldados necesitaban tapabocas, jerséis, bufandas, ropa de abrigo… Y, en Ainzón, había manos de sobra dispuestas a trabajar y, por supuesto, un empresario decidido a llegar a lo más alto. Su habilidad para los negocios lo llevó también a fundar otra fábrica en Barcelona, «La Campana» con cerca de mil empleados. (Aunque esto, mejor para otra historia). Lo cierto es que Rosendo Mañas comenzó a convertirse en uno de los empresarios más notorios de la primera mitad del siglo XX. Su influencia lo condujo, por ejemplo, a intervenir en la política, siendo diputado provincial de Zaragoza entre 1925 y 1930.
Y todavía, la Guerra Civil Española estaba por llegar. Como el resto de fábricas textiles, la de Ainzón, tuvo la obligación de trabajar exclusivamente para el ejército Nacional. Por lo que pronto, esta industria ubicada en un pueblo remoto de Aragón, estuvo a la altura para sacar adelante una producción elevada donde, sin duda, las mujeres fueron esenciales. «Para la guerra era cuando más teníamos que trabajar… a montones. Luego se empaquetaba y se llevaba al ejército», recuerda María a sus 105 años.
Tras la guerra, Mañas contaba ya con representantes en todas las provincias españolas y su mercancía se distribuía por todo el país.
Y, mientras tanto, en Ainzón, posiblemente ajenos a lo que ocurría en el exterior, la fábrica fue siempre su eje conductor, la que marcaba los ritmos y determinaba el futuro de muchas familias. En algunas casas, había hasta tres personas trabajando para la empresa, normalmente mujeres que, por primera vez en la historia, encontraban su hueco en el mercado laboral. «La mujer en Ainzón era persona. Y era persona porque ganaba dinero», asevera Isa. Y no encuentro mejor manera para resumir el sentimiento colectivo. Mujeres que, de pronto, se convirtieron en una pieza esencial para la economía familiar. Sus sueldos llegaban puntualmente cada sábado, sin necesidad de implorarle al cielo agua o sol para la cosecha.
La fábrica de Mañas constaba de dos grandes naves que se ubicaban en una de las vías principales del pueblo. La arteria por donde todo pasaba. Una calle llena de negocios y vida. A los dos grandes edificios se sumaba, justo debajo de la casa familiar y delante de la propia fábrica, un comercio regentado con disciplina por la hermana de don Rosendo, doña Julia Mañas. Un negocio donde dar salida a su producto textil y donde, además, se podían encontrar todo tipo de artículos: desde equipamiento para la casa hasta vajilla, muebles, joyas o incluso artículos de lo más exclusivos, difíciles de conseguir en aquella época.
Cuando las niñas cumplían los 12 o 13 años, las madres empezaban a abastecerse de colchones, edredones, ropas del ajuar para sus hijas…Entonces, todavía sin dinero para pagar, pero con la seguridad de que, al año siguiente, al acabar la escuela, su niña entraría en la fábrica para empezar a descontar la deuda pendiente. Una deuda que, con rigor, doña Julia apuntaba en su cuaderno de impagos.
—Doña Julia, me llame a la chica para ir descontando la cuenta que tengo.
No es casual que, la mayoría de mujeres con las que he hablado, me cuenten que entraron en la fábrica cuando tenían 14 años. «Primero, como ayudantes, para hacer recados o ir a buscar agua a la fuente», recuerda Teresa.
Poco a poco y sin hacerse mucho notar, Ainzón se convirtió, en la cuna industrial de la zona. Por los caminos, venían de las localidades colindantes otras mujeres a trabajar, fuera invierno o verano. «Las de Albeta, con las heladas que caían, llegaban con los churrupitos de hielo por el pelo y lo hacían por el mismo dinero», revive Carmen.
Pero no todas trabajaban presencialmente en la fábrica y, por eso, había una sección que se encargaba exclusivamente de distribuir la labor a las casas para hacer terminaciones, poner botones, etiquetas, asegurar bolsillos… «Hubo un tiempo que había más gente trabajando fuera que dentro», me cuentan.
La sirena, claro símbolo industrial, se dejaba oír en cualquier punto del pueblo. «Casi nos servía para saber la hora que era», recuerda mi abuelo Enrique. «Cuando salíamos a jugar, la vuelta a casa la marcaba la sirena», me explica Isabel.
Su función real, la de definir cada una de las entradas. Por la mañana, para los turnos de las seis y de las ocho y siempre con un preaviso de un cuarto de hora. «En ese tiempo teníamos que bajar a trabajar». Y, para el turno de tarde, a las dos menos cuarto y a las dos. Lo mismo para las salidas.

A partir de 1940, tras producirse un importante robo nocturno, la maquinaria no descansaba ni de día ni de noche. Aunque, a partir de las diez, el turno se reservaba solo para los hombres.
La industria llegó a tener entre 200 y 300 empleados en nómina, sin contar todas las personas que, desde sus casas, también dependían de la empresa para subsistir.
Las conversaciones con la gente me evocan una fábrica donde se trabajaba mucho, pero donde también se producían escenas entrañables que posiblemente el mundo rural ayudase a potenciar. «El pueblo respondía, no fichaba y se iba. Era una especie de acto de nobleza, una muestra de agradecimiento por el trabajo que les brindaban», evoca Maricarmen.
Una noche, las sirenas tocaron y tocaron. Un gran incendio amenazaba con destrozar la fábrica y el género de su interior. «El pueblo entero ayudó a apagarlo con sus calderillos», me relatan.
En Navidad, los Reyes Magos venían para los hijos o hermanos pequeños de los empleados y eran los mismos obreros quienes hacían de Melchor, Gaspar y Baltasar.
Para recibir a sus Majestades, engalanaban uno de los salones más grandes de la fábrica y, el día de antes, los niños, en masa, bajaban corriendo a la estación de tren, para observar cómo cientos de regalos venían en los cajones de madera donde normalmente se traía la hilatura desde Barcelona.
Quienes por aquel entonces eran niños, todavía recuerdan con nitidez esos presentes que, como por arte de magia, llegaban a sus manos en una época en la que difícilmente había para comer. Un tragabolas de madera, un balón de goma, un estuche con utensilios para la escuela, un bastidor con agujas, una caja de peines, un costurero con patas… Y, así, año tras año.

Un salón que, en Semana Santa, se convertía en el lugar donde se realizaban los ejercicios espirituales con frailes y curas que venían de misión. Uno de los pocos momentos del año en el que la maquinaria paraba y las mujeres subían a sentarse y escuchar. «Eran otros tiempos», rememora Rosario.
Tiempos en los que la guardería en un pueblo era rara avis y Ainzón la tuvo desde primera mitad del siglo. Maribel y Florinda no fueron sus fundadoras, pero con tan solo 16 años, entraron a trabajar allí. «No teníamos formación así que cantábamos y jugábamos con los pequeños… Eran como hijos», coinciden. Para diferenciarla del colegio la llamaban vulgarmente, la «escuela de los cagones», aunque a Florinda no le gustara demasiado esa denominación. Las guardesas, con unos cuarenta niños al cargo, llevaban el mismo horario que en la fábrica aunque siempre con un cuarto de hora de margen por delante y por detrás: el que necesitaban las madres para dejarlos y recogerlos. Por suerte, guardería e industria compartían calle.

Muchos son capaces de cerrar los ojos y repasar con la memoria cada uno de los rincones del que fue, durante años, su lugar de trabajo. Recorrer cada sala, las once secciones diferentes que componían la empresa e incluso escuchar a su encargado de turno dando las directrices. Unos encargados de sección que, al principio fueron solo hombres y donde, después también se dejaron ver caras femeninas. De los dos grandes edificios, solo uno se mantiene hoy en pie. Allí estaba entonces la hilatura y el tinte. Todas las semanas, un vecino, transportista oficial de los Mañas, viajaba a Cataluña para traer una materia prima —borra o lana— que en Ainzón, convertían en hilo gracias a unas máquinas conocidas como selfatinas. Después en unas piletas muy grandes se teñía y, posteriormente, se llevaba al secadero. Un trabajo 100% manual.

En el edificio hoy inexistente, estaba la sección de corte y confección, el despacho, el almacén y la zona de planchado. Una nave donde había infinidad de máquinas de todos los tipos: la rápida, la remallosa, la botonera…. Máquinas enfrentadas la una contra la otra en un pasillo enorme donde las mujeres también se distribuían.
De Ainzón, salían al día 50 docenas de camisetas, 25 docenas de abrigos de señora y bufandas, 30 de toquillas y 10 docenas de jerséis.
Pero, además, la fábrica destacó por la fabricación de ropa interior y deportiva. El responsable, Amancio Vélez que, casi por casualidad, llegó a Ainzón desde Burgos y se encargó, en los primeros tiempos, de diseñar los modelos. «Mi padre creía mucho en la ropa deportiva porque se vendía muy bien. Hacíamos hasta 12 camisetas distintas de equipos de fútbol para clientes de Zaragoza», me cuenta su hija.
Tras la muerte de su padre, fue ella misma quien tomó el relevo. «Me inventé una blusa para aprovechar los restos de tela y en la que metíamos cien mil colores. Después, unas camisas italianas muy ajustadas que se empezaron a vender como churros», recuerda Carmen. Aunque sus principales clientes fueron siempre El Corte Inglés y Galerías Preciados.
Los muestrarios, con fotografías de jóvenes del pueblo, multiplicaban las ventas. Unas imágenes que los viajantes transportaban en sus maletines por toda España y que motivaban a los clientes a comprar. «No te puedes imaginar, un éxito bárbaro».



Boom que obligaba a mover muy rápido las manos. Solo en la sección de corte, se cortaban más de 7000 camisas diarias «por bloques, colores y con sierras de mano, como si fuéramos carpinteras», explica Carmen.
Una moda que las diseñadoras traían personalmente de Italia o París donde, cuaderno en mano, viajaban para apuntar, sin perder detalle, todo lo que veían. La única forma entonces, de adelantarse a la temporada; de observar unos coloridos y modelos que ya estaban triunfando en esos rincones de Europa.
La historia de la fábrica bien podría dividirse en dos importantes etapas: la primera con don Rosendo al frente, y la segunda, con don Antonio, su único hijo. Tras la muerte de su padre en 1954, Antonio tuvo que asumir toda la responsabilidad del negocio familiar.
La mayoría coincide en que la gestión del segundo supuso el inicio de una muerte anunciada. En 1950, contrajo matrimonio con María Luisa Ramoneda, hija del que en Barcelona conocían como el rey de la seda. Un casamiento que vino como anillo al dedo, ya que, por aquellos lados, a don Rosendo lo llamaban el rey de la viscosilla, ese material barato con el que se taparon tantos parches durante la guerra y con el que seguramente multiplicó su capital.
En los primeros tiempos, don Antonio se encargó de modernizar la fábrica con maquinaria nueva. Y aunque, al principio vivía en Barcelona con su mujer y sus seis hijos, con los años, se trasladó a Ainzón con su tía doña Julia, que seguía regentando el popular comercio.
Su vida nocturna y sus ganas de juerga forman parte del recuerdo colectivo. «Don Antonio era bueno de corazón pero tenía una cabeza loca». En los bares, su característico fajo de billetes le permitía no privarse nunca de nada.
Pero sería injusto achacarle a él toda la responsabilidad del declive de su imperio. Lejos de su gestión, fueron los propios tiempos los que acabaron con la fábrica. Como fichas de dominó, muchas industrias textiles de la provincia e incluso de España, fueron cayendo una tras otra.
Entre otros factores, China apareció en escena para apoderarse por completo del mercado textil. «Era renovarse o morir y renovarse implicaba un esfuerzo titánico. Mañas se quedó solo y sus hijos, desde Barcelona, no apostaron por el negocio», me cuentan.
Una crisis que, por desgracia, le sobrevino con la fábrica a rebosar de prendas ya confeccionadas. En un intento desesperado por darles salida, viajó personalmente a Nigeria, donde contrajo una neumonía atípica de la que jamás se recuperó, ni siquiera en los hospitales londinenses donde, en vano, depositó toda su esperanza.
«Mi padre siempre decía: “Ay el día en que no toque la sirena”…y llegó un día en que la sirena dejó de sonar», cuenta Maricarmen. Contra todo pronóstico y, aunque parecía inmortal, la fábrica cerró sus puertas en 1979.
En los últimos tiempos, Ainzón fue de nuevo noticia. Esta vez por las manifestaciones que llenaron sus calles. Unos dicen que el móvil era pedirle al jefe salarios más altos y nueva maquinaria y, otros, que el objetivo no era sino evitar por todos los medios su cierre definitivo. Recién estrenada la democracia, estas manifestaciones laborales eran tan extrañas que a algunas jóvenes les prohibieron incluso, asomarse al balcón durante las marchas.
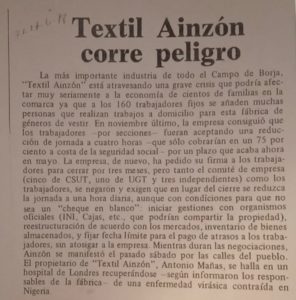
Pero ninguna manifestación pudo hacer nada para salvarla. A partir de entonces, el legado de los Mañas quedó reducido al comercio, que siguió abriendo sus puertas hasta el año 2000. Al frente, una doña Julia longeva que vivió para contarlo hasta los 101 años y, posteriormente, su única heredera, Carmencita, que se jubiló detrás de ese mismo mostrador.
No viví los tiempos de la fábrica, pero recrear sus momentos de esplendor me envuelve. Las mujeres en tropel saliendo de trabajar cuando tocaba la sirena. No pude verlo con mis ojos, pero me emociona visualizar a Pilar, en las planchas, donde estuvo 29 años de su vida y donde, sin rechistar, aguantó temperaturas diarias de hasta 40 grados. Me emociona pensar en Antonio, herramientas en mano, arreglando la maquinaria y restableciendo unas averías eléctricas que, más a menudo de lo deseado, dejaban a la fábrica a oscuras. A Mariflor en el almacén, preparando los pedidos para los clientes. A Ángeles al cargo de la sección de confección sin perder detalle; a Maricarmen, en el comercio, con ese anillo donde se grabó la fecha en la que comenzó a trabajar con apenas 14 años. Un trabajo que todavía, a día de hoy, sigue percibiendo como un regalo de reyes. A Elisa y a Ismael, cuidando una de las fincas de la familia, criando animales y cultivando campos. A Carmen, en el despacho, haciendo facturas sin parar. A Ángel que se jugó el tipo defendiendo los derechos de los trabajadores o a Manuela, la criada, que introdujo en el pueblo una prenda nunca antes vista, la cofia.
La emoción de pequeños detalles que suponen toda una vida, el esfuerzo por salir adelante y por sobrevivir. En memoria de todas estas personas, ha nacido esta historia.
Y en cuanto a los Mañas, hoy, en el cementerio, su panteón familiar es un símbolo de su grandeza, de aquello que fueron; pero también de su presente, una gloria y un poder, que ahora, casi desde el silencio más absoluto descansa, sin remedio, bajo la tierra.