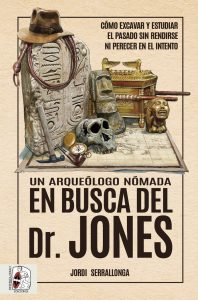Tanzania… África
Retiro la mosquitera y salgo de mi tienda. Sumergir la cara en el agua de la jofaina supone un grato regreso a la realidad: estoy a los pies del Kilimanjaro. El volcán nevado que despertó la imaginación de Ernest Hemingway durante sus safaris por la sabana africana.
La forma del cráter situado a mayor altitud, el Kibo, se recorta en un cielo azul salpicado de nubes blancas; las mismas que, hoy generosas, han querido obsequiarme con una visión diurna del techo de África. Y es que la montaña es tímida y, en ocasiones, poco dada a mostrar la cara más bella; como si fuera sabedora del gran valor que albergan sus glaciares. ¿Todavía son el reino del leopardo? Es maravilloso ir en busca de tan escurridizo felino y en la meseta de Shira, a 3600 metros de altitud –todavía lejos de las nieves perpetuas–, creí verlo. Quizá fue una sombra, el fruto del cansancio o puede que el espectro de otro animal. Todo forma parte del encanto, soñar con aquello que existe y que aún hemos de ver o que quizá jamás veremos. Como es el caso de los restos de arcaicos homininos fósiles o de antiguas civilizaciones perdidas.
Una familia de jirafas, de elegante caminar, desfila por la llanura de inundación de Sinya. Van camino del bosquecillo de acacias amarillas –los árboles de la fiebre– y hacen oscilar sus largos cuellos para equilibrar el particular trote de las extremidades, también larguísimas. Se asemejan a dinosaurios, pero sin ser reptiles, sino mamíferos que hipnotizan y seducen al observador. Otro «dinosaurio» hace acto de presencia: tembo. La palabra en suajili con la que los locales han bautizado al elefante. De hecho, nuestra base de operaciones recibe el nombre de Kambi ya tembo: el «Campamento de los Elefantes». Y es que aquello no es el territorio del Homo sapiens pálido, venido de ultramar, sino el país de los elefantes y del pueblo maasai.
Y es que aquello no es el territorio del Homo sapiens pálido, venido de ultramar, sino el país de los elefantes y del pueblo maasai.
Precisamente, Kipululi, el jefe de una de las bomas maasai de la zona, me espera pertrechado para la expedición de prospección, al igual que el resto de la escolta: los dos guerreros, o ilmoran, Lomaiani y Ngamerika. Telas rojas, muchas de ellas a cuadros azules, blancos y negros, son las tradicionales shukas que, sabiamente envueltas y anudadas al cuerpo, los convierten en los visibles y distinguidos aristócratas de la llanura. Las lanzas, como es costumbre, permanecen clavadas en el suelo, frente a cada uno de ellos. Los machetes o espadas, dentro de la funda de piel, cuelgan del cinto junto con las mazas de madera. El fimbo, el bastón maasai, debidamente colocado les permite descansar apoyados sobre un solo pie, una postura que los asemeja al flamenco, el ave zancuda y migrante que, a millares, puebla las orillas y aguas de los lagos alcalinos de la gran falla del Rift. Aterrizan y despegan con unos movimientos que, algún día, serán interpretados en un ballet a la altura de El lago de los cisnes de Chaikovski. La pieza que, junto con otros conocidos ballets, solía reproducir el gramófono de Karen Blixen en sus encuentros con Denys Finch Hatton. Imposible no pensar en los pasajes literarios de la propia baronesa, o en las escenas cinematográficas de Memorias de África, la película en la que Sydney Pollack prefirió que Meryl Streep y Robert Redford, además del espontáneo y melómano babuino atraído por la música, disfrutaran de la belleza del continente africano al son de los compases de un adagio de Mozart: el Concierto para clarinete en la mayor, K622. El crepitar de la pista sonora en el disco de piedra, y su tono de sordina, resuenan ahora en mis adentros.
Saludo al trío, bromeamos y termino de chequear el equipo de campaña: las botas de piel están bien atadas, hay agua suficiente en las cantimploras, el cuchillo está afilado y hay muchas ganas de partir hacia una nueva jornada de estudio. Sin embargo, no puedo olvidarme de un elemento que me acompaña siempre: la libreta de campo, el cuaderno de viaje. Para mí, es mucho más importante que el pasaporte. Relleno una por expedición, incluso más de una en función de cuánto duren. Un pasaporte, a las malas, aunque no sin algún que otro susto y contratiempo –lo he experimentado en mis propias carnes–, puede sustituirse por un salvoconducto expedido in extremis. En cambio, el diario de varias semanas de trabajo sobre el terreno es irrepetible, un manuscrito que merece todos los cuidados.
Los machetes o espadas, dentro de la funda de piel, cuelgan del cinto junto con las mazas de madera.
Anoto la hora, los nombres de todos los que participarán en la salida –se añaden Sylvester y algunos de los colaboradores en el campamento– y aviso a Nuria Panizo. Una gran amiga, una hermana que, junto con Willy Chambulo, siempre facilita la intendencia necesaria para nuestras misiones científicas y aventureras por Tanzania. Hoy tiene tiempo de acompañar al primate nómada. La pamela de paja proyecta media sombra sobre el risueño y juvenil rostro.
Los maasai desclavan las lanzas y equilibran su peso sobre uno de los hombros. A continuación, colocan el antebrazo opuesto encima de la parte puntiaguda que da al frente; así, calzados con sus sandalias todoterreno –antaño de piel curtida y en la actualidad con suela de neumático reciclado– marcan el paso ligero que les permite recorrer largas distancias con rapidez y sin esfuerzo, al menos evidente. Están adaptados a las largas marchas del corredor de fondo, pero también esprintan como el mejor de los velocistas. De este modo cruzamos la vasta llanura en dirección a los suaves relieves de Ol Molog y Elerai, también territorio maasai. A ratos, caminamos entre los arbustos espinosos y reconozco el lugar exacto donde, días antes, durante un trekking de seguimiento y estudio del comportamiento de los babuinos amarillos, topé con una paciente familia de leones. Me olisquearon y debieron de pensar que el humano bípedo podía fastidiarles la siesta, por lo que se marcharon tranquilamente en dirección opuesta a la mía. Tampoco era cuestión de sentirse ofendido por el hecho que te gire la cara un grupo de altivas leonas –siempre es mucho mejor que ser escogido como parte del menú–. Ahora bien, sus estómagos abultados denotaban que habían comido. En consecuencia, las leyes de la naturaleza se impusieron a las tonterías que, de tanto en tanto, solemos hacer los Homo sapiens, como meternos donde no nos llaman. ¿Para qué matar más de lo que puedes comer? ¿Para qué matar por puro sadismo, placer o maldad? Las leonas estaban bien saciadas, aunque también es de agradecer que, aquel día, la escolta maasai representara un papel nada desdeñable. Son humanos y, desde tiempos inmemoriales, han sido temidos por el llamado rey de la selva. Le han dado caza en sus demostraciones de valor –decisivas en todo rito iniciático de paso– y cuando simba –el león– olfatea presencia maasai puedo atestiguar que prefiere poner pies en polvorosa. Todo cambia y las nuevas generaciones maasai se han erigido, junto con el resto de tanzanos, en guardianes de tan fascinantes felinos.
Fragmento de
Un arqueólogo nómada en busca del dr. Jones
Jordi Serrallonga
(Desperta Ferro, 2023)