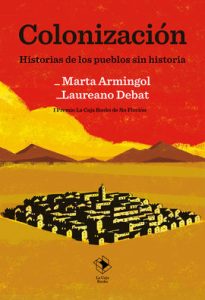El camino es largo. Kilómetros de alquitrán ardiendo. Y, a veces, tan plano: pueblos y más pueblos en una línea sucesoria que se combina con alguna nave industrial. Hay campos, riegos, bosques y un manto dorado que refleja el sol en la tierra. Hasta que algo rompe la monotonía y detiene las repeticiones. Un exabrupto de la arquitectura, una torre que emerge y se dibuja en el cielo de cualquier pueblo de colonización. Con un motivo fundamental: que nada compita, en lo alto, con el campanario de las iglesias y, en lo llano, con la centralidad del templo. Es el edificio más importante, superior incluso a aquellos de la Administración pública con los que compartía jurisdicción en el Estado franquista.
El coche dobla a la derecha y toma una vía estrecha, algún zig-zag entre árboles, una fuente restaurada y el cartel que anuncia la entrada. En el horizonte, siempre, esa torre. Hasta que llegamos a su base, muy cercana pero separada del templo, con su fachada de figuras geométricas y mosaicos. Una torre erguida y coronada con un campanario y un mural de formas abstractas bajo una cruz delgada y estilizada. Hay una sensación de frescura que empuja desde dentro de la iglesia, un patrimonio artístico que nos convoca.
Esa iglesia es todas las iglesias. No existe. O sí, pero está hecha de todas las demás, de todas las que hemos visitado. Se sitúa en la loma más elevada del pueblo, como quiso José Luis Fernández del Amo para la de Cañada de Agra, para que desde abajo nos asombremos frente al templo. O tal vez se encuentre, como la de Villafranco del Guadalhorce en Málaga, en un amplio terreno plano desde el cual el templo pueda alzarse sin competencia para la vista.
Esta iglesia es el principio y el fin del pueblo. En ella está el corazón del simbolismo de las políticas de colonización del régimen franquista, la transmisión de una moral y una conducta que debían ser acreditadas y ratificadas por el párroco. En ella siguen inscritos los criterios de lo que es bueno y de lo que debe rechazarse. En una de las primeras, la de El Torno, el retablo del arcángel san Miguel ocupa la parte central. Enorme y con expresión triunfante, tan poderoso y, al mismo tiempo, con su rostro suave y sereno. San Miguel con su lanza clavada en un demonio con forma de dragón. La belleza del bien versus la fealdad del mal. «San Miguel es también el capitán de los ejércitos celestiales que vencieron a los ángeles rebeldes. El mensaje en 1949 estaba claro», escribe Ricarda López en su libro Arquitectura y arte en los pueblos de colonización de la provincia de Cádiz.
En ella está el corazón del simbolismo de las políticas de colonización del régimen franquista, la transmisión de una moral y una conducta que debían ser acreditadas y ratificadas por el párroco
Pero algo ocurre con el arte sacro de colonización en los años cincuenta y sesenta, cuando José Luis Fernández del Amo llega al INC. La iglesia se convierte en el centro de una renovación arquitectónica que hace dialogar las bases populares del oficio con el movimiento moderno o racionalismo o estilo internacional. La iglesia se llena de un arte contemporáneo que se pone al servicio de la liturgia. En 1968, cuando la mayoría ya estaban construidas, durante un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, el arquitecto dijo: «No es lo religioso lo que sirve a la religión, sino lo que alumbra el misterio de lo sacro que hay en toda creación». En su poética latía el apego a la fe católica y a la vanguardia:
Sabemos que la revelación, como la creación, no se ha acabado todavía. Pienso que una integración de las artes, si fuera posible, habría de plantearse desde estos supuestos. Solo comulgando en esta fe, las artes reportarían al vivir su trascendencia.
La arquitectura es cauce y vehículo de esa integración, una síntesis de todas las artes o el lugar en el que confluyen sin fronteras que la compartimenten. Y para el arquitecto español solo había una arquitectura, la que servía al hombre para su superación. Y cuando decía «superación», se refería a la casa, el taller, la escuela, la iglesia, la parcela, la ciudad o el pueblo. Y cuando decía «arquitectura» en este contexto, hablaba de aquella que protegía de la intemperie y aliviaba «de las fuerzas oscuras que ensombrecen el mundo».
Bajo estos preceptos, la iglesia del pueblo de colonización se llena de un arte nuevo y ecléctico. De formas y colores que cuentan y muestran el mensaje religioso, pero que se desdoblan y que adquieren significados y lecturas que desafían el lugar en el que están expuestas, que nos llevan a pensar que nos encontramos en un museo. La abstracción irrumpe en la iglesia y desplaza las imágenes y los iconos reconocibles. La relación con el imaginario católico se vuelve compleja y desafiante. En 1953, ya como director del Museo de Arte Contemporáneo, cargo en el que se mantuvo hasta 1958, Fernández del Amo dijo en una conferencia: «Contra lo que los profanos puedan sospechar, el arte abstracto no es una cínica o insolente arbitrariedad, ni un puro algoritmo sin participación de la sensibilidad. El artista abstracto siempre opera con estructuras que son soporte de sensaciones o adivinaciones transmitidas por vía estrictamente plástica».
La arquitectura es cauce y vehículo de esa integración, una síntesis de todas las artes o el lugar en el que confluyen sin fronteras que la compartimenten. Y para el arquitecto español solo había una arquitectura, la que servía al hombre para su superación
Cuatro años después y como consecuencia de una tertulia que el arquitecto organizaba dos sábados al mes, se creó el grupo El Paso, un núcleo fundamental para entender cómo la abstracción entró en las iglesias de colonización durante el franquismo. Fue la expresión más o menos organizada de las vanguardias artísticas de posguerra en España que, tras la guerra civil, habían quedado dispersas. Se formó en febrero de 1957 en Madrid a partir de un manifiesto firmado por los artistas Pablo Serrano, Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Manuel Rivera, Antonio Suárez y Antonio Saura y los críticos de arte José Ayllón y Manolo Conde. En ese texto anunciaron que pretendían «superar la aguda crisis» por la que atravesaba España en el campo de las artes visuales y crear un ambiente que permitiera «el libre desenvolvimiento del arte y del artista». Hacer un trabajo en sintonía con los tiempos que vivían, mirando hacia el mundo, dentro de un país cerrado: «Creemos que nuestro arte no será válido mientras no contenga una inquietud coincidente con los signos de la época, realizando una apasionada toma de contacto con las más renovadoras corrientes artísticas. Vamos hacia una plástica revolucionaria —en la que estén presentes nuestra tradición dramática y nuestra directa expresión— que responda históricamente a una actividad universal». Fueron muchos de ellos los que llenaron los altares, los pórticos y las paredes de la iglesia.
Pero es posible que El Paso no existiera sin el Grupo Pórtico, un núcleo pionero del arte abstracto e informalista en España, que funcionó entre 1947 y 1952 en el quiosco Pórtico, situado en el paseo de la Independencia de Zaragoza. Aunque su duración fue breve, las exposiciones y las relaciones que sostuvieron con pintores formados por las vanguardias europeas impulsaron a una generación de artistas que, directamente, o por influencia y vinculación con el arquitecto José Borobio, dejarían su rastro en las iglesias de los pueblos de colonización de la cuenca del Ebro.
Uno de ellos fue José Baqué Ximénez, autor del mural cubista en la iglesia de Ontinar de Salz, la primera proyectada por Borobio y con un marcado estilo neomudéjar de arcos de ladrillo que se alternan con la austeridad de los techos abovedados y las paredes. En el mural, solo el caballo y las imágenes de la Virgen y Cristo tienen ojos, mientras que los campesinos que admiran, desde abajo y sin ningún rasgo facial, la elevación de la Virgen y su hijo a los cielos, son solo siluetas ciegas. La Virgen del Salz es un juego geométrico lleno de colores: ella y el Niño Jesús representados como dos grandes triángulos, una forma que se repite en las faldas de las campesinas y en la capa de los ángeles. Redondeadas son las hojas del salz—sauce en aragonés—, las nubes o las alas, como lo perfecto y lo infinito, lo que perdura. Después de este hito, Baqué Ximénez pintaría otras iglesias de la zona de La Violada: El Temple, San Jorge, Artasona del Llano, Valsalada y el desaparecido Puilato.
Entramos en esta iglesia que es todas las iglesias. Cuanto más tiempo permanecemos dentro, mejor apreciamos la ausencia casi absoluta de elementos barrocos. Es la luz, que ilumina la planta basilical asimétrica, la que trae la mística. El lenguaje iconoclasta de la arquitectura y su modernidad plástica nos envuelve. La iglesia fue construida bajo el influjo reformista del Concilio Vaticano II y su voluntad de levantar nuevos templos religiosos en los que reinase la austeridad y hubiera espacio para estéticas poco convencionales. Aunque la aplicación de las directrices del concilio fue progresiva. Miguel Centellas ha estudiado la evolución de los pueblos proyectados por Fernández del Amo y ha podido comprobar cómo en las iglesias que se construyeron a finales de los años cincuenta, próximas a la fecha de publicación definitiva del concilio, más se renovaba la estética de los templos y más empeño ponía la arquitectura en aproximar al oficiante a los fieles. Una iglesia ya no de oro y mármol, sino construida con materiales sencillos, los mismos que los colonos encontraban en sus casas. En palabras del arquitecto: «Un espacio —cuatro paredes y un techo— que cobija a la asamblea alrededor del lugar de la celebración que congrega y de la que participa. Todo lo demás, el tratamiento de la luz, de los paramentos, del suelo, de los elementos de culto, han de contribuir a la función primordial de esta participación del Pan y la Palabra».

Pero la asunción del Concilio Vaticano II no fue del todo orgánica en los pueblos de colonización. Y la historia cuenta con varios desencuentros y problemas con curas, obispos y otras autoridades eclesiásticas. Muchas idas y vueltas entre José Luis Fernández del Amo y el régimen franquista durante sus primeros años en el INC y después, cuando compaginó su trabajo de arquitecto con el de director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Encontró apoyos y detractores. Los debates encendidos. De su lado estaban los sacerdotes que escribían en la revista Arquitectura y que defendían la incorporación de la abstracción en los templos por ofrecer una experiencia innovadora del espacio religioso. Una combinación que estaba lejos de pretender separar el arte de la religión, pero no de mantener ambos caminos unidos a través de la búsqueda de nuevas respuestas a preguntas planteadas por el propio Fernández del Amo, ya desde sus textos tempranos, como la que proponía en 1949 en Arquitectura de la liturgia: «¿Por qué el plano de un templo no ha de ser una página de mística?». O como en la carta que escribió para la revista Alférez en 1951, un año antes de asumir su cargo en el museo: «El artista solo es artista cuando rasga el velo de un mundo nuevo».
El lenguaje iconoclasta de la arquitectura y su modernidad plástica nos envuelve. La iglesia fue construida bajo el influjo reformista del Concilio Vaticano II y su voluntad de levantar nuevos templos religiosos en los que reinase la austeridad y hubiera espacio para estéticas poco convencionales
Miguel Centellas le define como un «humanista infiltrado en la Administración franquista». Y tal vez el centro de sus confrontaciones con algunas figuras de la Iglesia estuvo marcado porque protegió a muchos artistas rojos y ateos que admiraba y de los que creía que podían hacer un estupendo trabajo dentro de las iglesias de colonización. Artistas que, si bien no compartían absolutamente nada con el régimen y que, probablemente, nunca habían rezado, también necesitaban con suma urgencia trabajar, tener un sueldo y abrirse a la oportunidad de exponer sus obras, algo que Fernández del Amo les permitió hacer en el Museo de Arte Contemporáneo, hoy el Museo Reina Sofía.
Cada artista que Fernández del Amo escogió para encargos de arte sacro en los pueblos de colonización era especialista en un área concreta —dibujo, pintura, grabado, vidrio, escultura, mosaico— y estaban todos integrados dentro de un gran proyecto con una metodología influenciada por los talleres medievales y los renacentistas. La gran mayoría trabajó in situ y dormía en las propias iglesias y en condiciones bastante precarias. Y, en general, agradecidos a Fernández del Amo y a Tamés por darles una oportunidad en esos años de miseria y, sobre todo, por no preguntar o por soslayar su pasado o su filiación política. Parte de estos agradecimientos están recogidos en «Artistas infiltrados. Rojos, ateos y abstractos en los pueblos de Franco», un artículo que Enriqueta Antolín publicó en Cambio 16 el 4 de abril de 1983. En él los describe como «los jóvenes artistas malditos, los que no vendían un cuadro, los muertos de hambre, los que tardarían años en ser reconocidos en su casa cuando ya sus cuadros colgaban en los museos del mundo». Esta última frase, tan significativa de la cultura en los años del franquismo y que, además, aumenta la incógnita de por qué se le dio tanta libertad a Tamés, como jefe del servicio de arquitectura del Instituto Nacional de Colonización, y a Fernández del Amo, como el arquitecto estrella, para invitar a la creación de obras de arte sacro a artistas que, según Antolín, «ponían en inminente trance de ruptura el feliz matrimonio de la Iglesia y el Estado».
La implicación iba desde el diseño integral del programa iconográfico de las iglesias hasta la elaboración de las vidrieras, murales, retablos, pinturas, esculturas y, en algunos casos, objetos litúrgicos y ropas talares. Los encargos solían implicar bastante tiempo de trabajo, dentro del plan de austeridad estética que planteaba Fernández del Amo, con especial importancia a los elementos simbólicos tanto en las fachadasretablos como en la zona del bautismo, lugares en los que predominaron los experimentos con diferentes técnicas. Antolín recoge varios testimonios de artistas que trabajaron bajo las órdenes de Fernández del Amo, todos muy agradecidos: José Luis Sánchez, Manuel Mompó, Amadeo Gabino y Rafael Canogar. Quizás el que mejor refleja el espíritu de lo que vivieron los artistas contemporáneos de esa España sea Manuel Rivera:
Estábamos en provincias, malviviendo a base de hacer retratos, desesperados. Él tiró de nosotros, nos trajo a Madrid, nos enseñó las primeras revistas de arte, nos acogía en su casa, nos daba un vino. Y nos dio, además, la oportunidad de hacer lo de los pueblos de colonización. No era mucho dinero, entre diez mil y veinte mil pesetas por pintar cincuenta metros cuadrados al fresco, pero con eso podíamos vivir una temporadita, comprar material y empezar a hacer lo que de verdad nos interesaba.
Los encargos solían implicar bastante tiempo de trabajo, dentro del plan de austeridad estética que planteaba Fernández del Amo, con especial importancia a los elementos simbólicos tanto en las fachadasretablos como en la zona del bautismo
Los mismos artistas recuerdan las reacciones de los curas en la contemplación de esos santos sin cara o con cabezas de cordero. Desde los que «no entendían nada ni querían entender», según José Luis Sánchez, hasta el «usted siga, siga, no se preocupe, que, cuando termine, ya le daré yo una manita de cal o lo que haga falta», que le dijeron a Antonio Suárez. O lo que le sucedió a las esculturas de vírgenes de Teresa Eguibar: «Hice una muy bonita, con unos paños muy movidos, un poco pegados al cuerpo, y los mozos del pueblo, cuando la vieron, empezaron a decir: “¡Vaya tía buena!” y cosas así. Entonces, el cura me la devolvió, para que le quitara pechos y caderas, y no tuve más remedio que hacerlo».
Antolín también entrevista a José Luis Fernández del Amo. Después de mencionar las peleas que tuvo con las autoridades eclesiásticas más recalcitrantes y de asegurar que rompió el modelo tradicional e individualista que se planteó para los pueblos de colonización desde el mismo régimen, es interesante la respuesta que el arquitecto da a la pregunta de si a la gente de estos pueblos le gustaba las obras de estos artistas: «Yo creo que a la gente termina gustándole lo que se le ofrece y que el pueblo es muy capaz de entender y de apreciar lo bueno. Recuerdo que, en Marmolejo, los ingenieros se reían de las figuras que estaba pintando Valdivieso en el frontis de la ermita y los campesinos que pasaban por delante se quedaban embelesados».

El retablo de Pablo Serrano en la iglesia de Villalba de Calatrava, en Ciudad Real, fue retirado después de que el obispo no consintiera que una obra de ese tipo coronara el altar. Se trataba de una escultura en madera de la Sagrada Familia, María y José estilizados y policromados sosteniendo en brazos al Niño Jesús, los tres colocados sobre un entramado de varas metálicas que, en ciertos tramos, formaban cruces superpuestas. Esta imagen estaba acompañada de otra escultura de una familia anónima que, desde abajo, admiraba el ideal de la familia cristiana. La obra estuvo en las bodegas del INC, que después sería el Iryda y hoy el Ministerio de Agricultura, hasta 2015, cuando Rafael Fernández del Amo hizo las gestiones pertinentes para que el retablo volviera a la iglesia de Villalba de Calatrava. Y volvió, pero sin el soporte de la red metálica que le aportaba dramatismo y tensión.
En el pueblo cordobés del Algallarín, otro integrante del grupo El Paso, Manuel Millares, también sufría los embates de la jerarquía eclesiástica después de dormir más de dos meses con su mujer bajo el techo de la misma iglesia en la que estaba trabajando en un apostolario en el ábside central con la Huida a Egipto y la Cena en casa de Emaús en los laterales. El obispo que debía bendecir la obra se llamaba fray Albino González y Menéndez-Raigada y a los pocos segundos de contemplación fue rotundo: «Yo no bendigo esto. Que lo piquen inmediatamente». En este caso, Antonio Povedano fue el artista que reemplazó a Millares y se encargó de remodelar la obra para que pudiera contar con el beneplácito del fray. Más tarde se sabría el verdadero motivo de la negativa: el obispo conocía a Millares por haber ocupado el episcopado en Tenerife y sabía que venía de una familia de comunistas.
Se acerca la misa y eso significa nuestra hora de marcharnos. Salimos justo cuando suenan las campanas del llamado y, a lo lejos, vemos una mujer anciana avanzando a tumbos, sosteniéndose con un andador. Enseguida aparece otra detrás y otra en la esquina opuesta y una cuarta que abandona su mesa de vermú en la terraza del bar y se dirige a la iglesia. Todas con andadores o bastones, a tranco lento, dispuestas a no perderse la misa de domingo. Los pocos jóvenes no se levantan de sus mesas, no acuden a los toques de campana. Antoñito es la excepción, hermano mayor de la Virgen de la Santísima que no debe de pasar de los treinta años y se encarga de cuidar y mantener la iglesia de Céspedes, en Córdoba. Él es el responsable de que siempre haya flores frescas y de que el suelo esté limpio y los bancos libres de polvo para recibir de la mejor manera el chorro de luz blanca combinado con las luces verdes y azules de las vidrieras.
—Parece que Dios me tendió la mano para que yo la cuidara. Y seguiré aquí mientras el Señor me dé fuerzas —nos decía suspirando profundo cada vez que acababa una frase, sin dejar de moverse de un lado a otro, para que nos diéramos cuenta de que mantener esta casa impoluta requiere de un trabajo ininterrumpido.
O lo que le sucedió a las esculturas de vírgenes de Teresa Eguibar: «Hice una muy bonita, con unos paños muy movidos, un poco pegados al cuerpo, y los mozos del pueblo, cuando la vieron, empezaron a decir: “¡Vaya tía buena!” y cosas así. Entonces, el cura me la devolvió, para que le quitara pechos y caderas, y no tuve más remedio que hacerlo»
El patrimonio artístico de las iglesias de los pueblos de colonización continúa siendo imperceptible para la gran mayoría, una constante con la que nos hemos ido encontrando más veces de las deseadas durante nuestros viajes. En varias ocasiones, al preguntar por la iglesia del pueblo nos enviaban otra, a la del municipio o villa más cercana; a la iglesia medieval, la que consideraban verdadero patrimonio. Sea por su falta de uso o por la poca importancia que se les otorga como valor artístico y arquitectónico, la realidad es que la mayoría de las iglesias de colonización se deterioran en silencio. Entre quienes se han encargado de estudiar el arte sacro de los pueblos de colonización hay un consenso general sobre lo poco que se ha atendido desde las Administraciones todo este patrimonio y la escasa preocupación de muchos artistas por firmar sus obras, quizás por ese afán de arquitectura anónima que propugnaba Fernández del Amo o tal vez porque muchos venían de filiaciones políticas contrarias al régimen.
Un patrimonio que se olvida es un patrimonio invisible. Por suerte, son varios los investigadores que han invertido su tiempo y sus estudios en visibilizar algo de todo esto. En el año 2020 Beatriz Caballero Zubia consiguió catalogar más de doscientos setenta edificios de culto para su tesis de doctorado. Recorrió cincuentaiún pueblos de colonización y recuperó estudios previos para redactar un informe cronológico de todas las iglesias que se construyeron y su relación con la arquitectura que figuraba en las revistas y publicaciones de la época.
El número exacto, incluso el aproximado, de los artistas que participaron en las iglesias que se construyeron en los alrededor de trescientos pueblos de colonización sigue siendo una incógnita. No existe una investigación unificadora y exhaustiva que complete y documente la autoría y el valor patrimonial de todas las pinturas, retablos, tallas, bajorrelieves, vitrales, cerámicas y mosaicos. De todo el material consultado para esta investigación, la lista más exhaustiva es la «relación incompleta», tal como la denomina Miguel Centellas en Los pueblos de colonización de Fernández del Amo, en la que aparecen veintiséis escultores, treinta y ocho pintores y siete ceramistas. En ella hay nombres como el de Antonio Saura, miembro del grupo El Paso y que, según Centellas, no figuraba en los registros de artistas de los pueblos de colonización por ser miembro del Partido Comunista. En su artículo sobre los artistas rojos, Antolín menciona que son noventa y cuatro según los registros oficiales que había en 1983, pero asevera que tampoco se trata de un número fiable.
Algo de eso ocurrió en esos días de 2022 en los que la torre de la iglesia de Vivares, en la provincia de Badajoz, fue iluminada con los colores de la bandera LGTBIQ+. El horizonte habitual de colonización teñido del arcoíris para indignación absoluta de la diócesis de Plasencia.
Cinco de los ocho miembros fundadores del grupo El Paso fueron artistas fundamentales en las iglesias de los pueblos de colonización: Antonio Suárez, Manuel Rivera, Pablo Serrano, Rafael Canogar y Manuel Millares. Pero los historiadores del arte español de la segunda mitad del siglo xx apenas los recogieron en sus textos. En muchos casos, cuando se habla de alguno de estos artistas, se menciona solo de pasada que trabajaron con arte sacro para el INC, pero sin detenerse en lo más mínimo en analizar o documentar las obras específicas.
Mientras tanto, los pueblos que el siglo pasado fueron nuevos empiezan a acusar el paso de los años, acumulan generaciones de vecinos dispuestos a apreciar sus espacios más allá de lo práctico. Incluso más allá de lo estético. Discuten los preceptos originales y proponen nuevas formas para los espacios, a veces olvidados. Algo de eso ocurrió en esos días de 2022 en los que la torre de la iglesia de Vivares, en la provincia de Badajoz, fue iluminada con los colores de la bandera LGTBIQ+. El horizonte habitual de colonización teñido del arcoíris para indignación absoluta de la diócesis de Plasencia.
Muerte y resurrección en las iglesias. La eterna dialéctica entre las que están abandonadas y las que más o menos respiran. Todo el arte descatalogado que se perdió para siempre y el que aún se mantiene y espera restauraciones, cuidados y estudios que los pongan en valor. Cuando las filtraciones de agua hicieron temblar las casas de Puilato y hubo que desalojarlo y dinamitarlo por riesgo de un derrumbe total, las obras de la iglesia fueron trasladadas a Ontinar de Salz. La más importante es un retablo de Baqué en forma de tríptico que retrata un pueblo rural de colinas, a san José, que trabaja la madera, y una Virgen María que sostiene en sus brazos a un bebé de cabello rubio con abultado flequillo y tez tostada. Fue cargado en un remolque y llevado en tractor hasta su nuevo destino, pero el estado del camino, la falta de cuidado de los transportistas, la protección inadecuada para la obra o tantos imprevistos durante el traslado hicieron que el retablo llegara con un rasguño bastante pronunciado en uno de sus lados, notable a simple vista. Una marca que sigue sin restaurarse y que tal vez haya que dejar, porque ya es parte de la historia de la obra, de su aura. Una huella de Puilato, que ya no está, pero que permanece también en la memoria del arte sacro.
Fragmento del libro, Colonización. Historias de los pueblos sin historia de Marta Armingol y Laureano Debat (La Caja Books, 2024)