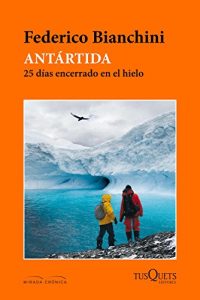Una mañana de enero de 2014, como todas las mañanas de buen tiempo, el sargento primero Fernando «Chato» Cumil, a cargo del equipo de buceo de la base, se juntó con el técnico Oscar «Nono» González para decidir qué tareas se llevarían a cabo en la bahía. González estaba encargado de organizar los buceos según la demanda de los científicos y la profundidad a la que había que bajar para recoger elementos de diferentes proyectos.
Iban a trabajar con una bióloga que estudiaba la fotosíntesis de las macroalgas: cómo crecían, cómo reaccionaban a diferentes profundidades. Saldrían dos botes para recorrer los tres sectores (A, B y C), separados por treinta metros. Desde 2011, en cada uno de esos sectores había, sumergidos, unidos entre sí y, a su vez, unidos a una boya, 16 azulejos. En cada inmersión, los buzos bajaban y sacaban fotos de los azulejos, para que la bióloga a cargo del estudio pudiera analizar los datos: la bióloga intentaba saber si, cuando un glaciar se rompía, las algas crecían, desaparecían, o permanecían inmutables. Sus 16 azulejos hacían de mínimos y cerámicos glaciares.
En la Antártida, los trabajos de buceo se realizan cuando hay buen tiempo: no importa si es martes o domingo. Pero el 20 de enero de 2014 fue distinto. Por eso todos recuerdan que era lunes.
El sargento primero Fernando Cumil —cabeza rapada, cuerpo atlético y mirada enérgica— debía sumergirse y unir los sectores A, B y C con una boya. Alrededor de las 10 de la mañana, había bajado a atar el primer punto cuando sintió varios tirones en la soga que lo unía al bote. Había una emergencia: no podía ser el viento porque el día estaba despejado y calmo. Cumil subió y, apenas sacó la cabeza fuera del agua, uno de sus compañeros le preguntó si la había visto.
—Te vamos a sacar: anda la Leo.
El sargento primero Cumil pensó que era raro: en la caleta solía haber una foca leopardo, la Leo, pero su área no era ésa, sino la que estaba pegada al glaciar, la número seis.
Un miércoles de julio de 2003, a unos 280 kilómetros de allí, cerca de la base inglesa Rothera, la bióloga británica Kirsty Brown, de 28 años, había muerto mientras buceaba. Dijeron los diarios «la experimentada buceadora falleció a causa del violento ataque de esta poderosa criatura». Insistieron: «Tras ser atacada por un leopardo marino, la más peligrosa y agresiva de las focas».
El procedimiento clásico para subir a un buzo del agua es quitarle el cinturón, el visor y el chaleco, en ese orden. Ya en el bote, el mismo buzo se quita las patas de rana y los guantes secos. El procedimiento de emergencia es menos prolijo, y esa mañana los tres buzos que estaban sobre el bote agarraron a Cumil como pudieron, pese a los catorce kilos de lastre que llevaba ese hombre de 72 kilos para poder hundirse en profundidad. Lo sacaron a los tirones, sin importar el tanque de oxígeno, el agua metida dentro del chaleco. Una vez que Cumil estuvo sobre el bote, esperaron. Dicen las reglas que se espera quince minutos y que, si el animal no se fue, se suspende la actividad. A los diez minutos no había noticias de la Leo. Esperaron cinco más. Y nada.
—¿Qué hacemos? —preguntó Cumil.
El buzo de la compañía de ejército de la Dirección Nacional Antártica (DNA) Ramón Alfredo Torres, que ese día estaba encargado de la seguridad en el bote, dijo:
—Sigamos.
Bajaron dos buzos: César Rivero y, nuevamente, Cumil. Pero a Rivero se le congeló el regulador de oxígeno: en menos de un minuto se le acabaría el tanque. Hizo señas a Cumil, avisándole que subiría. Cumil terminó solo, se aseguró de que todo estuviera bien, y después emergió en el punto C, a unos veinte metros del bote. Al salir, vio al encargado de seguridad Torres que, desesperado mientras ayudaba a subir al bote a Rivero, señalaba algo en la superficie. Luego de darse vuelta, Cumil se encontró, de frente, con los cuatro metros de la foca Leopardo, un animal de quinientos kilos que en el agua se movía como si no pesara.
* * *
Fernando «Chato» Cumil nació el 7 de junio de 1975 en un paraje perdido de Chubut: su abuelo, peón de ese campo, fue el partero. Había más de dos metros de nieve y el registro civil quedaba lejos: un mes y once días después lo anotaron como Benito Fernando.
Su madre, Luciana García, cocinera de escuela rural, y su padre, Policarpo Cumil, campesino, le enseñaron que en la vida nada era fácil ni imposible. A los seis años, Benito Fernando (sexto de ocho hermanos), se levantaba a las siete de la mañana, se lavaba la cara y entraba a cursar en la escuela 69 de Gaiman donde era pupilo. Veía a sus padres cada cuatro o seis meses. Entre las 17:30 y las 18.30, podía jugar a la bolita, a la payana o a la escondida. A las 19 se bañaba. A las 20 comía. A las 21 se iba a dormir. En 1995, después de terminar la secundaria en una escuela agrotécnica de Gaiman, quiso seguir Educación Física o Veterinaria pero su padre había muerto, y su madre no podía pagarle una carrera.
Un año antes, a poco más de 600 kilómetros de allí, mientras hacía el servicio militar en Zapala, el soldado Omar Carrasco había sido asesinado. El caso, que nunca quedó esclarecido, se cerró con la condena de un subteniente y dos soldados. En agosto de 1994, el entonces presidente Carlos Menem suspendió el servicio militar obligatorio argentino y dispuso un sistema voluntario y rentado.
Así, después de leer el folleto donde se explicaba el entrenamiento físico y el pago que recibiría, Cumil se anotó en el Regimiento de Infantería Mecanizada 25, en la ciudad de Sarmiento, Chubut. Se acostaba a las doce de la noche, se levantaba a las cinco y media de la mañana. Se entrenaba duro. Al terminar, de los 350 aspirantes quedaron 150. En 1997, Cumil entró a la escuela de suboficiales Sargento Cabral en Campo de Mayo. Tres años después, por ser el octavo de una promoción de 180 soldados, eligió su destino. Quiso el Regimiento de Infantería de Montaña 26, en Junín de los Andes, Neuquén. Hizo el curso de rescate de montaña, el curso de instructor de esquí y el de instructor de andinismo. Después hizo el de paracaidista en Córdoba, y el de comandos: el más riguroso del ejército. En una playa a las tres de la mañana, vestido sólo con calzoncillos, sufría los cinco grados bajo cero. La consigna era simple: superar con un bote la rompiente. Casi desnudos, tenían que tratar de vencer las olas de más de dos metros de altura. Había una campana. El que se rendía, podía tocarla y quedar afuera. «¿Quién abandona? ¿Quién se entrega?», preguntaban los instructores. Cumil no daba más. Después de dos meses de curso, de perder 13 kilos, estaba débil, pero cada vez que estaba a punto de abandonar, pensaba en lo que le había dicho un instructor en Junín de los Andes: «El día que te estés por entregar, acordate de los que no confiaron en vos. Pensá si querés darles el gusto de que te vean fracasar». Cumil resistía. Una hora después, cinco de sus compañeros habían tocado la campana. Los instructores suspendieron la prueba y ordenaron que todos salieran del agua. De los 180 que se habían inscripto en el curso de comandos, sólo terminaron 28, Cumil entre ellos. Dos años después, en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121, en la localidad de Santo Tomé, Santa Fe, hizo el curso de buceo. Y luego viajó a Bolivia, a hacer el curso de comando Cóndor: más riguroso que el argentino. Intentó entrar en la Escuela Antártida en 2009 y 2010, pero recién lo consiguió en 2011. Allí, en el curso de buzo antártico, le enseñaron cómo recolectar algas, lapas, cómo sacar fotos, cómo no levantar sedimentos, cómo moverse entre los hielos.
Llegó a la base Carlini en diciembre de 2012 y siguió entrenándose. Por eso, salvo los domingos, Cumil no cena. Desayuna fuerte y al mediodía no almuerza porque no puede bucear con el estómago lleno. Si el día está lindo, se sumerge a las nueve y media, se sumerge a las doce, y a las tres y media se vuelve a sumergir. Entre una cosa y otra, come galletitas, toma mate cocido y agua. Almuerza a las cuatro: dos platos de pasta, cinco milanesas. Ésa es la única comida del día. A la noche va al gimnasio. Corre entre 10 y 20 kilómetros, hace entre 800 y 1.200 abdominales en series de 20. Los domingos descansa hasta la tarde. Si hay torneo, mira fútbol. Si se puede, saca los esquíes de fondo y se va a esquiar por tres o cuatro horas. Los lunes, de vuelta al trabajo.
Como aquel 20 de enero de 2014 cuando se encontró, frente a frente, con la foca leopardo.
* * *
Cumil sabía que quienes escribían las noticias en los periódicos de Londres o Buenos Aires veían a la Antártida desde lejos y, desde lejos, los detalles no se observan. Con detalles, las cosas son distintas. Cumil sabía que la bióloga inglesa Kirsty Brown había estado haciendo snorkel en la base, sin tanque, sólo con una máscara. Que se había sentado en un trozo de glaciar, las patas de rana en el agua. Que la foca leopardo no había atacado a la bióloga: la había aferrado por una de las aletas y la había arrastrado hasta el fondo. Quizás confundiéndola con un pingüino, porque luego volvió a subirla a la superficie. La científica no murió por una mordida, ni se ahogó. La mató la presión. Al sacarla vieron que tenía las orejas llenas de sangre: se le habían reventado los tímpanos.
Aquel día, frente al animal de quinientos kilos, Cumil se puso el respirador, infló el chaleco y, como si pudiera servirle para algo, sacó el cuchillo de seguridad. Sumergido en el agua helada se movió lento, yendo despacio hacia atrás, intentando tenerla siempre de frente. Cada vez que él se movía, la foca se hundía. No sabe cuánto tiempo pasó hasta llegar al bote pero, cuando lo hizo, se aferró al gomón y, despacio, se sacó el respirador de la boca. Miró hacia arriba. La expresión de Torres le respondió la pregunta que estaba por hacer.
—Sí. La tenés atrás.
Torres y Rivero vieron cómo la foca leopardo, a un metro de su espalda, observaba a Cumil como uno mira a una aceituna. Luego, Cumil la vio pasar por debajo de él: una sombra fugaz. Subió al bote y, mientras regresaban a la base, ella acompañó al barco a la par. En la boca llevaba un pingüino muerto.
En 2004, durante el curso de paracaidismo en Córdoba, un instructor le había dicho a Cumil que, si durante un salto tenía un accidente, debería volver a saltar pronto para que el miedo no le creciera adentro. Aquel día, después de llegar a la base y tomar un té caliente, Cumil le dijo a Rivero que en unas horas volverían a bajar. Lo hicieron. Sumergidos los dos, y a cien metros de la base, filmaron un hielo estancado. Más tarde, sin cenar, Cumil fue al gimnasio, se bañó y se acostó tratando de no pensar en lo que podría haber pasado, seguro de que alguna vez volvería a encontrársela y que en ese momento repetiría, uno a uno, los movimientos que había hecho.
Esperaría que el animal se acercara lento y sumiso. Esperaría que, otra vez, lo mirara con sorpresa y curiosidad y unos minutos después se fuera nadando, suave y brutal.
Fragmento de Antártida: 25 días encerrado en el hielo (Tusquets)
Con este proyecto, Federico Bianchini ganó la Beca Michael Jacobs de crónica viajera, organizada por la Fundación Gabo y el Hay Festival.
Imagen de cabecera, CC Alitux F