Mi amor por las Galápagos surgió a destiempo. Solemos querer los lugares después de haber estado en ellos, pero estas islas arraigaron en mis neuronas años antes. Y lo que despertó ese amor anticipado no fueron los animales, los hermosísimos animales que les dieron fama, sino una medida de velocidad: cuatro centímetros anuales. Me explico: un día, entre las neblinas de la siesta con la tele encendida, se impuso una voz que narraba cómo las islas Galápagos nacen, a partir del magma que emerge de un punto caliente volcánico, y comienzan su lento caminar a lomos de la placa tectónica de Nazca, que se mueve a un ritmo de unos cuatro centímetros anuales hacia el continente. El documental hablaba de un ciclo con islas jóvenes, aún próximas al punto caliente, que muestran volcanes activos y escasa vegetación pero que, según se alejan, y tras cientos de miles de años, van viendo cómo los volcanes se adormecen y la vida puebla sus tierras. En esa parsimoniosa huida de su lugar de origen las islas se erosionan, sus volcanes pierden altura y su corteza se enfría y encoge, de modo que van hundiéndose y terminan pareciendo, desde el cielo, un delgadísimo nenúfar marrón. Hasta que desaparecen bajo el mar. Se sabe que varias generaciones de islas Galápagos ya han culminado su ciclo, y también que los ancestros que dieron lugar a algunos de los animales que pueblan hoy las islas llegaron a otras Galápagos, ya sumergidas.

Aquella siesta nunca llegó a ser, pero a cambio empecé a querer esas islas que caminan, se cubren de verde, envejecen y agotan sus días bajo el mar. También me interesaban los animales, claro, pero tampoco sabía que terminaría por quererlos tanto. Porque, admitámoslo, bonitos bonitos no son. Pero ahí yo jugaba con ventaja: tras años de dibujar animales —algunos verdaderamente prosaicos, como cucarachas o polillas— había comprobado que casi todos resultan fascinantes cuando los conoces, bien por sus características físicas, sus habilidades o su forma de relacionarse con el entorno. Y los animales de Galápagos son únicos en varios sentidos, así que el deslumbramiento era inevitable: muchos solo existen allí, sus historias evolutivas son verdaderas virguerías narrativas (tortugas e iguanas sobreviviendo a travesías marítimas de mil kilómetros, o pingüinos y leones marinos que terminan viviendo bajo el sol del Ecuador con sus plumas y pieles polares), y muestran unas habilidades casi marcianas (las iguanas marinas, por ejemplo, pueden reducir su tamaño corporal, huesos incluidos, en épocas de escasez, y las tortugas son capaces de subsistir varios meses sin agua ni comida). Además, las pocas especies que llegaron a las islas, a las antiguas Galápagos, lo hicieron tras largos viajes por aire o por mar, una prueba de resistencia que sus depredadores no superaron. Así, aquellos primeros habitantes evolucionaron en un entorno sin posibles agresiones y el miedo, ese mecanismo de defensa ante las amenazas, desapareció. Un archipiélago remoto poblado por animales sin miedo. Irresistible, ¿verdad?
Los animales de Galápagos son únicos en varios sentidos, así que el deslumbramiento era inevitable: muchos solo existen allí, sus historias evolutivas son verdaderas virguerías narrativas y muestran unas habilidades casi marcianas

Como buena enamorada, leí tanto sobre las islas que una vez allí corregía mentalmente a quienes guiaban las excursiones, pero (también una vez allí) comprobé que un viaje a estas islas es como un potrillo difícil de manejar. De hecho, resulta mucho más fácil conocer todas las adaptaciones al medio marino de las iguanas que organizar bien un viaje a Galápagos. Las guías y webs incluyen transportes entre islas que allí desaparecen («¿A Floreana? No, no hay barco a Floreana hasta el 23», nos dijeron un 10 de junio), recomiendan lugares sin detallar cuánto cuesta llegar a ellos (y en Galápagos todo cuesta mucho siempre), o incluso obviando que no se puede llegar a no ser que vayas en crucero, no apto para todos los bolsillos. Como dificultad añadida, algunos animales solo viven en una isla, o en una pequeña y remota región de otra, de modo que las criaturas tampoco facilitan las cosas.

Pero, por otro lado, esto tiene bastante sentido: estas islas, ya desde que arribaron los primeros occidentales en el siglo XVI, tenían un aura fantasmagórica entre los marineros, que las creían malditas o incluso dudaban de su existencia. Las llamaron Las Encantadas, y parece que parte de ese halo persiste. Así, mi detalladísimo cuaderno de notas, con el plan de viaje, los lugares a visitar y los animales que me esperaban en cada enclave caducó en apenas veinticuatro horas: en Santa Cruz nos informaron de que no había lancha a Floreana hasta después de nuestro regreso a España, de modo que llamamos a don Santiago, de la pensión Hildita, para informarle a gritos y no sin dolor de que cancelábamos la reserva (don Santiago era algo duro de oído). Reorganizamos, algo malhumoradas, los días para pasar las dos semanas entre Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal y, al día siguiente, ya en Isabela, nos informaron de que tampoco había manera de llegar a Bahía Urbina ni a Fernandina, donde vive el cormorán sin alas. Solo quienes viajan en crucero llegan a esas regiones, donde viven las únicas poblaciones de este ágil nadador de alas despeluchadas y mirada turquesa. Ahí agradecí mucho llevar la cabeza llena de libros, y me consoló un fragmento de El leopardo de las nieves, de Peter Matthiessen, que adapté a mis circunstancias:
—¿Has visto al cormorán sin alas?
—No. ¿No es maravilloso?
De modo que sepulté el cuaderno de notas (y los planes) en el fondo de la maleta, e hicimos lo que cada isla nos permitía: visitamos todo lo que se podía ver sin pagar excursiones ni transporte y seleccionamos lo que nos interesaba muchísimo entre las ofertas de pago. Lo que hizo que nuestros planes a menudo consistieran en ir a la playa. Pero, claro, poca gente va a Galápagos para ir a la playa, y la costa allí es bella hasta el dolor y está habitada por criaturas extrañísimas que convivían en armonía con nosotras, de modo que la emoción era constante. Y, a medida que mi experiencia en las islas se alejaba de las previsiones, fueron grabándose en mi memoria sucesos, totalmente inesperados y en apariencia triviales, que construyeron un viaje extraordinario: como detener la bici, de madrugada en un camino solitario entre bosques, al vislumbrar incrédula el descomunal caparazón de una tortuga gigante; o dibujar, desde pocos metros de distancia, el cuerpo casi líquido de un león marino dormido bajo un cielo gris donde planeaban las fragatas; o contemplar, desde una barca en un mar calmo como el metal fundido, cómo emergían para respirar, aquí y allá, las tortugas marinas, en un baile de cabecitas redondas cuyo recuerdo aún me desconcierta de puro limpio y hermoso; o dejar de respirar ante el espectáculo inaudito, en una playa blanca y solitaria, de una iguana marina emergiendo del agua, tan cansada de su incursión en el mar que ni fuerzas tenía para aguantar el envite de una ola de pocos centímetros; o permanecer agazapada entre rocas junto a una colonia de pelícanos mientras preparaban sus nidos de palitos; o contemplar, después de un nuevo cambio de reservas para llegar al inhóspito rincón de San Cristóbal donde vivían los piqueros patirrojos, estas magníficas aves sobrevolar mi cabeza y olvidar las rayas y los peces de colores que nadaban bajo mis pies para observar en éxtasis esas patitas bermellón. La situación geográfica de las islas, literalmente en medio del océano, generaba además una extraña percepción al mirar al mar, como si saberse en medio de tanta agua lo ensanchara. Allí, en efecto, el mar es más grande.
A medida que mi experiencia en las islas se alejaba de las previsiones, fueron grabándose en mi memoria sucesos, totalmente inesperados y en apariencia triviales, que construyeron un viaje extraordinario
A nadie que lea esta crónica se le escapará que mis deslumbramientos se hallan, todos ellos, relacionados con seres con alas, escamas o patas de colores extraños, y con su falta de temor (cualquier aficionado a la naturaleza entenderá la emoción que supone ver animales salvajes sin necesidad de prismáticos). Esa confianza extrema es una rareza producto del aislamiento y de la aridez de unas islas inhóspitas en las que, según su descubridor, dios había hecho llover piedras, y donde nuestra presencia tardó en asentarse. Se conocen otras especies animales que, por circunstancias similares, tampoco mostraban temor, como el dodo de Mauricio, esa «paloma» de diez kilos, dócil e incapaz de volar que fue exterminada en apenas un siglo. Esa misma suerte corrieron dos de las diez especies de tortugas gigantes de Galápagos, y a punto estuvieron de seguir el mismo camino las iguanas terrestres. Gracias a la declaración de más del 97% del archipiélago como parque natural en 1959, las poblaciones van saliendo de la situación de riesgo, pero varios siglos de caza por los marineros y piratas, la introducción de especies invasoras, el establecimiento de asentamientos humanos y el turismo creciente ya han producido un cambio fundamental: los animales comienzan a sentir temor.

Esa vida tranquila y sin miedo era, a mis ojos, algo hermosísimo, en esa aridez rodeada de océano limpio que funciona como un laboratorio para la evolución de las especies. Y su penosa pérdida está presente cada vez que me preguntan si recomiendo ir a Galápagos, como lo está también mi fugaz frustración cuando supe que no vería al cormorán sin alas, y el alivio y la alegría que sentí a continuación al saberlos seguros y confiados en su aislamiento. Y creo que la respuesta es sí: sí recomiendo ir, siempre y cuando quieras tanto a esos animales que te alegre saber que verlos resulta imposible.
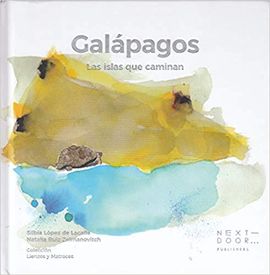 Ilustraciones de la autora contenidas en Galápagos. Las islas que caminan, de Silbia López de Lacalle y Natalia Ruiz Zelmanovitch (Next Door Publishers, 2019)
Ilustraciones de la autora contenidas en Galápagos. Las islas que caminan, de Silbia López de Lacalle y Natalia Ruiz Zelmanovitch (Next Door Publishers, 2019)