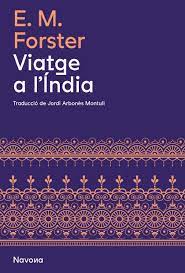Si se exceptúan las cuevas de Marabar —y están a treinta kilómetros de la ciudad—, Chandrapore no tiene nada de extraordinario. Limitada, más que bañada, por el Ganges, sigue su curso por espacio de unos tres kilómetros y apenas es posible distinguirla de los detritos que el río deposita con gran generosidad. Como el Ganges no es allí sagrado, no existen escalinatas para bañarse y, en realidad, no puede hablarse de vistas sobre el río, ya que los bazares cierran por completo el amplio y cambiante panorama de su corriente. Las calles son miserables, los templos carecen de interés y, aunque existen unas cuantas casas notables, están escondidas entre jardines o al fondo de avenidas tan descuidadas que solo la persona que ha sido invitada personalmente se siente con ánimos para llegar hasta ellas.
Como el Ganges no es allí sagrado, no existen escalinatas para bañarse y, en realidad, no puede hablarse de vistas sobre el río, ya que los bazares cierran por completo el amplio y cambiante panorama de su corriente
Chandrapore no ha sido nunca una ciudad grande o hermosa, pero hace doscientos años estaba situada en el camino entre el norte de la India —entonces imperial— y el mar, y las casas nobles datan de ese periodo. El gusto por la decoración se extinguió en el siglo XVIII y tampoco puede decirse que fuera jamás democrático. En los bazares no existen pinturas y las esculturas son excepcionales. La misma madera parece hecha de barro y sus habitantes son como barro en movimiento. Todo lo que se ve resulta tan insignificante y tan monótono que cuando el Ganges baja crecido cabría esperar que hiciese desaparecer esas excrecencias que forman la ciudad, devolviéndolas a la tierra. Es cierto que algunas casas se hunden, y hay personas que se ahogan y llegan a descomponerse después in situ, pero la silueta de la ciudad en cuanto tal no se modifica, hinchándose un poco aquí y encogiéndose otro poco allá, como si se tratara de alguna forma de vida elemental e indestructible.
Hacia el interior la perspectiva cambia. Existe un gran maidan de forma oval y un largo hospital amarillento. Las casas que pertenecen a los euroasiáticos están en alto, junto a la estación de ferrocarril. Más allá de la línea férrea —que corre paralela al río— la tierra desciende primero para después, de manera bastante abrupta, volver a subir. En este segundo altozano se encuentra la reducida zona residencial de los funcionarios ingleses, y si se la ve desde aquí, Chandrapore parece un lugar completamente distinto: una ciudad de jardines y, más que una ciudad, un bosque —en el que apenas se encuentra alguna cabaña de cuando en cuando— o un parque tropical bañado por un noble río. Las palmeras, las margosas, los mangos y las higueras de las pagodas, todos los árboles escondidos detrás de los bazares, se hacen ahora visibles y ocultan a su vez los edificios. Se alzan en jardines donde antiguos aljibes los alimentan, estallan en suburbios sofocantes y rodean templos carentes de belleza. Buscando luz y aire, y dotados de más fuerza que el hombre o sus obras, se remontan sobre el sedimento inferior para saludarse unos a otros con ramas y hojas que se hacen señas y con las que construyen una ciudad para las aves. En especial, cubren, después de las lluvias, lo que sucede debajo, pero siempre, incluso cuando están abrasados o han perdido todas las hojas, se encargan de embellecer la ciudad para los ingleses que viven en lo alto, de manera que los recién llegados no quieren creer que sea tan mezquina como se les había descrito y se hace necesario pasearlos por ella para que se desilusionen. En cuanto a la zona residencial de los funcionarios, no provoca emociones. No cautiva a nadie ni a nadie repele. Planeada con sentido común, tiene delante un club de ladrillos rojos y detrás una tienda de comestibles y un cementerio; los bungalós, por su parte, están colocados a lo largo de calles que se cruzan en ángulo recto.
En este segundo altozano se encuentra la reducida zona residencial de los funcionarios ingleses, y si se la ve desde aquí, Chandrapore parece un lugar completamente distinto: una ciudad de jardines y, más que una ciudad, un bosque —en el que apenas se encuentra alguna cabaña de cuando en cuando— o un parque tropical bañado por un noble río
No hay nada que sea horrible, pero solo el panorama es hermoso; tampoco comparte nada con la ciudad, a excepción del cielo que todo lo cubre.
También el cielo tiene sus cambios, aunque menos pronunciados que los de la vegetación y el río. A veces las nubes le dan relieve, pero de ordinario es una cúpula de colores mezclados, con predominio del azul. Durante el día el azul palidece hasta convertirse en blanco allí donde toca el blanco de la tierra; al ponerse el sol esa franja adquiere una nueva tonalidad: un anaranjado que se disuelve hacia lo alto en el más suave de los morados. Pero el núcleo azul persiste, y lo mismo sucede de noche. Entonces, las estrellas cuelgan como lámparas de la inmensa bóveda. La distancia entre la tierra y los astros no es nada si se la compara con la distancia que hay detrás, y esta, aunque más allá del color, es la última que se libra del azul.
El cielo lo determina todo: no solo el clima y las estaciones, sino también cuándo la tierra se embellecerá; por sí misma es muy poco lo que puede hacer: únicamente débiles explosiones florales. Pero si el cielo así lo decide, llueve gloria sobre los bazares de Chandrapore o hay una bendición que cruza de un lado a otro el horizonte. El cielo puede hacerlo gracias a su fuerza y a su enormidad. La fuerza le viene del sol, que se la infunde diariamente; el tamaño descomunal, de la postración de la tierra. Ni una sola montaña quiebra la planicie. Legua tras legua la tierra permanece llana, se alza un poco, vuelve a bajar. Solo al sur un grupo de puños y dedos, surgidos del suelo, interrumpen la interminable llanura. Esos puños y esos dedos son las colinas de Marabar, donde están ubicadas las extraordinarias cuevas.
Fragmento del libro ‘Pasaje a la India’ de E.M. Forster (Navona, 2022)