Aunque su aislamiento geográfico en el corazón de Asia central ha ayudado a preservar antiguas formas de vida nómada, la historia de Kirguistán abarca una gran variedad de culturas y ha sido históricamente una encrucijada de grandes civilizaciones. Varios pueblos turcos gobernaron la zona hasta 1685 y en 1876 su territorio fue incorporado al Imperio ruso. En 1936 se estableció la Republica Socialista Soviética Kirguís. Y con la desintegración de la Unión Soviética, en 1991, nació la República Kirguisa. Pasillo por el que transitaban la Ruta de la Seda y otras rutas comerciales, con varios picos entre los más altos del planeta, Kirguistán es una excelente elección para los amantes de las grandes montañas y la hospitalidad de los pueblos nómadas. Altaïr Viatges propone un viaje único para conocer la región, y con este motivo os proponemos un artículo de Daniel Burgui donde narra su visita a Bishkek, visitando rincones de la capital kirguisa donde el tiempo parece haberse detenido.
[su_divider top=»no» style=»dotted» divider_color=»#c31111″ size=»8″]
Vine buscando devoradores de ojos, nómadas, hijos del imperio de Tamerlán, jinetes que domasen la estepa y las montañas con destreza salvaje. Vine a Kirguistán —o Kirguizistán— al encuentro de Asia, de las puertas del Lejano Oriente, a embriagarme del cóctel y mejunje cultural de mongoles, chinos, persas y kazakos. Vine a perderme entre bazares y regatear. Y sin embargo, nada de nada. Me he encontrado con comedores de pan negro, emigrantes rusos, hijos del imperio de Stalin y jinetes que domaron la estepa con las letras de Tolstoi. No vivo en el corazón de Asia Central. Desde hace tres días vivo a las afueras de la humilde, ordenada, destartalada y gris Soviestki Soyuz.
Desde hace tres días vivo en la URSS. Tal cual. Aterricé en algún punto entre 1970 y 1985. Y si Kirguistán era en su día, sin duda, la más lejana de aquellas repúblicas comunistas, es hoy la periferia de la periferia del mundo conocido.
De Bishkek ya sabía que a pesar de su situación, casi fronteriza de Kazajstán y a un tiro de piedra de China, era una ciudad nueva y muy poco asiática. Pero no tanto.
El barrio en el que vivo, Mikrarraión piatz («Microrregión Nº 5»), es la parte más soviética de Bishkek. A esta ciudad de paso para pastores y con apenas infraestructuras le construyeron una docena de microbarrios satélite a las fueras. Todos iguales. Pequeñas colmenas, bloques de viviendas. La idea en esencia no era mala: que todo el mundo tuviese una casa, a ser posible parecida, si no igual; para evitar envidias. El ideal que hay detrás es noble, pero arquitectónicamente, horroroso. Hoy todas estas casas se caen a pedazos. Y aquí me acabo de instalar.
Aunque de alguna manera, este barrio kirguís me es familiar: no es muy diferente al lugar en el que vivo en Pamplona, unos bloques de viviendas de los años 70. Marca del desarrollismo obrero.

Alexei y Raisa en el barrio de Mikrarraión
El Mikrarraión debió ser en los años 60 incluso un barrio agradable con parques y zonas verdes. Pero ahora, en invierno y 50 años después, es una postal decadente: sólo asoman sobre el hielo columpios destartalados y oxidados, apenas unos hierros atemorizantes. Parecen más maquinaria de una mazmorra que un parque infantil. Por las fachadas trepan cables que se enmarañan sin sentido aparente, la pintura se despelleja en trozos enormes dejando a la vista el cemento y asoman escamas de chapa sobre las azoteas. Una cascada de gotas diminutas de nieve derretida cae de los tejados. Y la nieve y el hielo de la calle están ennegrecidos. Nieve sucia y empolvada.
Hay una fachada que conserva un mural pintado que recrea una escena de una playa con barcos y bañistas felices. Hoy, esa alegoría marítima descomunal, de varios metros, es obscena en un país sin salida al mar. Los vecinos se miran por la ventana con recelo, a escondidas. Casi todos instalaron alarmas antirrobo chinas en sus casas cuando se desintegró la Unión Soviética y no les preocupa poner a las 5 de la mañana, a todo trapo, a una suerte de Shakira rusa. Un reguetón eslavo para molestar al resto de vecinos que no están borrachos.
Pero la familia con la que vivo es un encanto. Mis tres primeros días aquí han transcurrido a cámara lenta y hacerse entender es algo que roza lo épico; vine a Kirguistán para hacer una inmersión lingüística kamikaze.
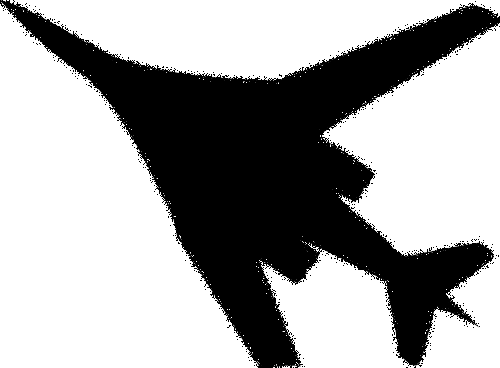
Alexei, el padre
Cuando le pregunto a Alexei, el padre de la familia, si es ruso o kirguís, me contesta que ruso. Pero cuando le preguntó dónde nació, dice: Alma-Ata. Esa es la ciudad más grande de Kazajstán y está a apenas 200 km. de Bishkek. «¿Eres kazako entonces, Alex?». «¡Kazako! No, kazako, no, ruso», dice severo. Alex tiene 70 años pero aparenta 90. La paradoja es que en este país el transcurso del tiempo es arrítmico: la gente envejece más rápido que el paisaje que lo rodea. Casi toda la población aparenta ser 20 años más vieja y sin embargo el propio país parece vivir 20 años atrás.
Alex es un mecánico de aviones jubilado. Como ingeniero revisó tupolevs por media Unión Soviética. Desde el Báltico hasta Kirguistán. «Habrás conocido muchas ciudades». «No, conocí muchos aeropuertos», dice. No sé si con ironía, porque es un hombre parco que para hablar sólo balbucea levemente, hierático. Así que la mayoría de las veces no entiendo nada. Sólo sonrío.
Finalmente, Alex se quedó en Bishkek. Ahora se pasa la vida en casa, apenas sale y menos en invierno. Se mueve por la casa de la misma forma que habla. Lo mismo arrastra las palabras que los pies. Lleva las pantuflas marcando un surco sobre la moqueta y agarrado a una vara de madera.
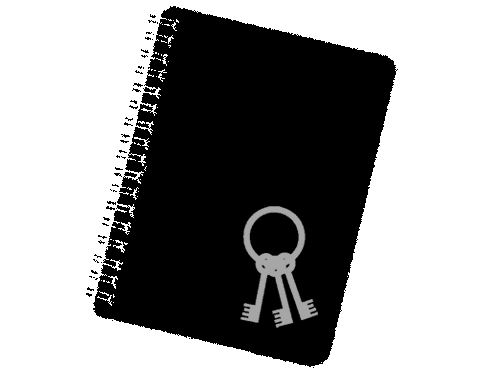
Raisa, la madre
La madre de familia, Raisa, es una mujer encantadora. Es más joven que Alex, tendrá unos 60 años. Es efusiva, parlanchina, divertida y muy curiosa. Quiere saber y saber. Al andar se campanea. Es una señora rechoncha que camina con mucho brío poniendo todo el peso en un pie y luego en el otro, de forma que al andar se bambolea como una enorme campana de iglesia.
Raisa nació cerca de Moscú y estudió humanidades en la universidad. Fue profesora de ruso en el Cáucaso (Georgia, Abjasia, Azerbaiyán y Armenia) y también en Asia Central, en Uzbekistán y Kirguistán. Ahora Raisa anda todo el día de un lado para otro, trabaja dentro y fuera de casa. Trabaja todos los días de la semana y siempre cuando le llaman. Al principio pensé que ayudaba en la administración de una consulta de un dentista o algo así. Siempre anda anotando las citas de los pacientes en un cuaderno. Pero cuando le llamaban de madrugada para pedir cita para el extraño dentista y llevaba las llaves de un lado para otro empecé a sospechar.
Al tiempo, descubrí que su negocio era otro. «One night hotel», me dijo Andrei, su hijo, un día. Así es: la Señora Raisa lleva la gestión de una pensión amorosa. Un picadero clandestino. Se trata de un pisito que tienen en propiedad en el mismo barrio.

Alquila el pequeño apartamento por horas o por noches. La mayoría de sus clientes son jóvenes parejas que necesitan desfogar su pasión o parejas infieles. La señora Raisa tiene varios cuadernos en los que apunta las horas que están los clientes, lleva siempre sábanas limpias y carga con dos teléfonos celulares que no paran de sonar en todo el día con llamadas de sus efímeros huéspedes. Los fines de semana son especialmente ajetreados.
Ninguno habla ni jota de kirguís. La vida les pilló en estas tierras y aquí se han quedado
Alex y Raisa son gente muy culta, muy viajada, saben de geografía, de literatura, de actualidad… Les extraña mucho que mis padres no pudiesen estudiar, ni ir a la Universidad. Para ellos es muy extraño. «En la Unión Soviética éramos pobres, pero todos podíamos estudiar, fue una suerte», dice Raisa.
No son unos nostálgicos de aquello pero vivir en Kirguistán es asunto circunstancial. Por supuesto, ninguno habla ni jota de kirguís. La vida les pilló en estas tierras y aquí se han quedado.
Me recuerda a ese juego infantil en el que un niño está de espaldas y cuando se gira todos se tienen que quedar congelados donde estén, al que se mueve lo descalifican. Ellos siguen siendo rusos, pero con pasaporte kirguís. Entre 1989 y 1993, antes y después de la independencia del país, más de 200.000 personas abandonaron Kirguistán, la mayoría rusos. Los Grigririevich se quedaron. Ellos y otros como ellos son el 10% de la población kirguís.
El día a día del portal 33 de Mikrarraión piatz
La Perestroika nunca llegó al portal 33 de Mikrarraión piatz. Durante el desayuno escuchan Radio Moscú (el análogo de la BBC en Rusia), ven la televisión rusa todo el día, incluidos los informativos mañaneros moscovitas, que aquí caen al mediodía. Series, programas y entretenimiento, todo ruso. Y por la noche, llaman a una sobrina que vive en Moscú. La conexión umbilical con la metrópoli es total.
Para colmo, Alex, cuando no lee algún clásico —Chéjov, Tolstói— en su sofá a media tarde y casi a oscuras, ve un canal de la tele por satélite en el que reponen cine popular soviético. El sábado vi la versión socialista de la española Cateto a babor. Era una comedia musical en blanco y negro de un soldadito que sale de su pueblo para ir al ejército rojo. Un Alfredo Landa rubiales que escribe cartas a su amada, toca el acordeón y hace novatadas. Al igual que el cine de las «españoladas» de TVE que apasiona a los abuelos, aquí son las «sovietadas» con sus Antoniov Ozoresievich, que es un kazako de ojos saltones, un poco chinoide. Tanto en las unas como en las otras no falta la parafernalia del régimen de turno.
No negaré que me hace gracia vivir en un sucedáneo de la URSS así de repente, con comodidades y sólo de forma figurada.
Alex y Raisa son gente muy culta, muy viajada, saben de geografía, de literatura, de actualidad. «En la Unión Soviética éramos pobres, pero todos podíamos estudiar, fue una suerte», dice Raisa
La casa por dentro también es muy soviética. En la cocina apenas caben dos personas, y en general, en toda la casa, salvo en el salón, sucede igual. Los suelos y las paredes están decorados con alfombras rusas, en mi habitación una estampita de un Cristo ortodoxo me saluda con los dedos. Visible pero discreto, en el espejo que hay junto a la puerta de la calle, casi inadvertido hay pegado con cinta adhesiva un sello pequeñito, del tamaño de la uña del dedo meñique, con la hoz y el martillo. Casi testimonial. Pero es un recuerdo diario.
La familia es humilde, ordenada y limpia y comen de forma modesta. Pan negro, sopas, ensaladas, cereales… Todo sabroso, pero la esencia es la modestia. Son gente alegre y sencilla.
Mis tres primeros días en este país los he pasado como si al hombre del angioma en la frente nunca se le hubiese ocurrido cambiar el sistema.
Luego apareció Andrei, el hijo de 26 años que también vive en esta casa y es ingeniero informático. Y en seis minutos de pirateo informático, banda ancha, música e Internet, me confirmó que sí. Que la Perestroika también llegó aquí.