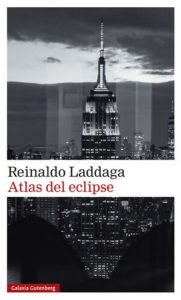Un desfile de animales en mortaja. Los síntomas de la enfermedad. Aparición inesperada de Edgar Allan Poe. Nueva York esquelética. La ausencia del Estado. Cartografía de la transmisión.
Hace poco leí un curioso paper publicado por un equipo de psicólogos de Harvard y de la Universidad de Carolina del Norte. Los profesores Daniel Wegner, T. Anne Knickman y Kurt Gray introducen su trabajo con esta tajante afirmación: «Los muertos adquieren una cierta presencia en nuestras percepciones y pensamientos: los imaginamos como fantasmas, como memorias, como residentes del cielo o el infierno. Pero al parecer la mayor parte de nosotros siente que los individuos sumidos en estados de coma persistentes son entes desprovistos por completo de presencia: meros cuerpos que carecen de toda capacidad psíquica, preservados solamente por las máquinas. El contraste nos sugiere que los vivos tienden paradójicamente a suponer que aquellos que residen en esa región biológica intermedia, al disponer de menos poderes mentales que los cadáveres, están más muertos que los muertos». Por supuesto, me dije al leer este párrafo: es así. Pero no pensaba en los humanos que persisten en tal infortunada condición, sino en la ciudad de Nueva York durante los primeros meses del año 2020.
Como les habrá pasado a ustedes, he visitado varias ruinas de ciudades antiguas y pueblos industriales antes prósperos y ahora abandonados. Estos sitios nos fascinan porque la muerte que un día les tocó no ha podido acallar las resonancias que atraviesan sus vacíos. Pero nada resonaba en el aire tieso y rígido de la Nueva York de la pandemia; y si atisbábamos algún bulto moviéndose frente a los palacios de hielo de Wall Street o una ronda de siluetas celebrando viejos festivales en las pantallas de una tienda no pensábamos en esos solemnes espectros de las leyendas que punzan con el alfiler de su mirada nuestros terrores más ocultos, sino en los monigotes de cartón que nos confrontan en los trenes fantasma de los parques. Hay una gravidez propia de las arquitecturas que sus habitantes hace tiempo han desertado, pero Nueva York era una criatura tan famélica y tumbada que nos costaba recordar que había sido capaz de animarse, de vibrar. La luz tajante de la primavera nos dejaba verle el esqueleto, y el esqueleto era un montaje de huesos de varios animales, unidos por grampas y cordones, colgando de una viga entre las chapas de un galpón en un embarcadero incógnito: estaba más muerta que los muertos.
Hay una gravidez propia de las arquitecturas que sus habitantes hace tiempo han desertado, pero Nueva York era una criatura tan famélica y tumbada que nos costaba recordar que había sido capaz de animarse, de vibrar
Esto fue lo que sentí en el curso de los cien días que mediaron entre la noche de febrero de 2020 en que contraje el Coronavirus y principios de junio, cuando la ciudad fue alcanzada por la marejada antirracista provocada por el asesinato de George Floyd. Las manifestaciones comenzaron en Mineápolis y enseguida se expandieron por todo el territorio del país, ignorando cuarentenas, ordenanzas y vallados. Veinticinco millones de personas marcharon en dos mil ciudades, y en nuestro municipio, a pesar del toque de queda y la amenaza del virus, una multitud de protestas y saqueos que se prolongaron por más de una semana le puso un punto final a la fase crítica de la debacle. La rabia que saturó el espacio público hizo emerger de su letargo a la criatura, que entonces se puso a andar de nuevo, aunque al principio de manera tentativa. Los propietarios de las tiendas mandaron a cubrir con tablones sus vidrieras para frenar el embate de los saqueadores; en los parques proliferaron los santuarios dedicados a los muertos por la policía; las comisarías se llenaron hasta el tope de activistas arrestados. A los vecinos que llevaban meses esperando que algún funcionario les dijera que era hora de salir, que el peligro había pasado, los sacó a la calle el estallido, y a muchos de ellos no hubo modo de forzarlos a volver a sus refugios. Así ocurrió el desenlace del eclipse. Ahora, un año después, parece que la ciudad hubiera recobrado su vigor, pero ya no le damos el mismo crédito que antes a su constante vanagloria. Y mirando las imágenes de piras funerarias en la India y clínicas improvisadas con palos y telas en Brasil recordamos que durante cien días Nueva York fue el vórtice puntual del torbellino, la colonia más grande de infectados, el centro mundial de la pandemia.
Aunque decir «Nueva York» es generalizar en exceso: un puñado de áreas pobres de Brooklyn, Queens y el Bronx acumulaban el grueso de los casos. El resto era el dominio despoblado a través del cual en esos días choferes nepaleses o haitianos y mis piernas me llevaron (pronto les diré por qué razón) a los sitios de las escenas más traumáticas: los camiones refrigeradores donde guardábamos a los difuntos que, de tantos que eran, no teníamos ya dónde enterrar; las morgues temporarias donde aplicábamos a los cadáveres las técnicas que en tiempos mejores empleamos para la conservación de los alimentos; los portones de emergencia de los hospitales, donde vertiginosos enfermeros envueltos en capas múltiples de plástico empujaban camillas traqueteantes; los portales silenciosos de los asilos de ancianos que nadie podía visitar; los barrios donde viven los que cuidan a los ancianos, los que empujan las camillas, los que conducen los camiones, los que recogen la basura, los que limpian, los que curan, los «trabajadores esenciales» que seguían en la calle mientras el resto de la ciudadanía se encerraba.
Los propietarios de las tiendas mandaron a cubrir con tablones sus vidrieras para frenar el embate de los saqueadores; en los parques proliferaron los santuarios dedicados a los muertos por la policía; las comisarías se llenaron hasta el tope de activistas arrestados
La infinidad de libros, artículos, películas, guías turísticas y enciclopedias que detallan las imágenes del Nueva York que conocemos (la ciudad del comercio estrepitoso, del arte de vanguardia, de la experimentación en las prácticas sexuales, de las épicas acciones de los gangs y la maffia, de los museos, los monumentos, los hoteles, los parques) no dicen casi nada de los sitios que yo visitaba siguiendo el curso torrencial del virus y el de los humanos que intentaban evadir o controlar su arrastre. Es razonable: ¿a quién se le ocurre ir a la brumosa periferia de Queens y el Bronx, donde no hay residencias memorables ni sublimes templos, donde no hay, a veces, nada más que calles de veredas fracturadas, iglesias pequeñas como tiendas de zapatero y complejos de edificios cuyos bloques parecen caídos del firmamento inhabitable? ¿Para qué va uno a ir a esos lugares poblados sobre todo por ancianos que cruzan plazas que su presencia hace crecer hasta las dimensiones de un desierto, adictos congelados en ademanes de éxtasis o asombro, vagabundos desprovistos de sus refugios habituales y sobre todo la nación abigarrada de los pobres, que con la mayor frecuencia son hispanos de varias procedencias, afroamericanos y gente del Caribe, hombres y mujeres de Nicaragua y Ghana? Habiendo tanto para descubrir en la isla de Manhattan, la principal de este archipiélago, ¿para qué molestarse en visitar las otras islas, penínsulas y playas?
La infinidad de libros, artículos, películas, guías turísticas y enciclopedias que detallan las imágenes del Nueva York que conocemos no dicen casi nada de los sitios que yo visitaba siguiendo el curso torrencial del virus y el de los humanos que intentaban evadir o controlar su arrastre
Y sin embargo, mientras la enfermedad iba girando el feroz torno de la primavera, fui a esos sitios siguiendo la fuerza de un impulso que me hacía caminar con una determinación tan evidente que quien me hubiera visto podría haber pensado que yo sabía cuál era mi destino. Pero estaría equivocado. ¿Por qué se me dio por pasarme meses recorriendo la ciudad? ¿Qué misión pensaba que cumplía? ¿Qué recompensa recóndita buscaba? Quizá pueda averiguarlo (y se los diga) si me conceden la paciencia de esperar hasta que termine la escritura de este libro que empecé de golpe y sin querer. Y hasta entonces, vean si puede entretenerlos la crónica de mis excursiones dentro del perímetro de este municipio despiadado, viajes que realizaba en compañía imaginaria de nuestro vecino del pasado, mi obsesión de esos días, el indigente literato Edgar Allan Poe, cuyos escritos me sirvieron como lentes para escrutar mejor lo que veía y protegerme de resplandores repentinos.
Imagen de cabecera, CC Kevin Hutchinson
Fragmento del libro ‘Atlas del eclipse’ de Reinaldo Laddaga (Galaxia Gutenberg, 2022)