«Pray time! Out!». La voz del vigilante fulmina el leve murmullo y en lo que parece un desfile de calcetines de todos los estampados posibles, los visitantes nos dirigimos al portón de salida. Tras nuestra retirada, la planta de la Mezquita Azul queda vacía para volver a llenarse —pasados unos minutos— de musulmanes mayormente locales que acuden al Dhur. Al ser viernes, la convocatoria para el rezo en congregación es tan numerosa que también se permite el culto en el patio interior, un espacio que suele abrirse a la comunidad musulmana de Estambul también en los días señalados. Para cualquiera resulta evidente la proximidad de la fecha de celebración: en diez días termina el Ramadán.
Como si se tratara de un recorrido lógico y automático, los que hemos abandonado la mezquita sincronizamos nuestros pasos y nos desplazamos en fila hacia nuestra siguiente parada, a tan solo unos metros. Topamos con una estampa que poco tiene que ver con la que acabamos de abandonar. Guías turísticos lideran enormes grupos de visitantes, y sus explicaciones —en más de diez idiomas— se estorban las unas a las otras. A diferencia de su vecina, Santa Sofía ya no es masyd, sino museo. Una categoría que la aleja de sus orígenes de carácter culto y parece dar permiso a cierto alboroto, incluso en sus entrañas más íntimas.
Al salir, reencuentro ambas mezquitas desafiándose una a la otra, enfrentadas y separadas por cuidadas hileras de rosas. La primera en construirse fue la más grande, la de Santa Sofía, cuya primera versión ordenada por Constantino se empezó a edificar el año 360. Más de un milenio después, llegó el levantamiento de la segunda y se dijo que debía ser «más grande y más bonita» que su cercana compañera. El primer deseo ya he adelantado que no logró cumplirse; el segundo es cuestión de gustos.
El tándem arquitectónico por excelencia de la ciudad queda ya atrás. Ando hasta otra de las insignias de la urbe turca: el recinto de Top Kapi. La inmensidad de Estambul no puede pasar desapercibida para alguien que la pisa por primera vez. Las panorámicas desde el mirador del palacio me permiten tener una visión relativa de gran parte de la ciudad. Y digo relativa porque ni siquiera desde las alturas logro adivinar alguno de sus márgenes. ¿Dónde empieza y dónde acaba? Interminable para cualquier visitante e imposible de descifrar para aquellos que, como yo, pasamos escasas horas en ella, Estambul se erige como ciudad sin límites visibles. Y no sólo eso: mi perspectiva mutará durante mi visita. El bullicio de Estambul puede llegar a absorber, convirtiéndola en una ciudad no sólo sin límites; también sin salida.


Una de las mayores ingenuidades que puede cometer un forastero en Estambul es obviar su frenética circulación. De personas, coches, olores y sonidos. El flujo más agitado lo encuentro, sin duda, en mi siguiente parada: el Gran Bazar. Allí, una puede entretenerse horas y horas comprando, divertirse esquivando turistas pasmados por una ganga o recrearse huyendo del traqueteo verbal de los vendedores, pero nunca pasear de forma apacible.
Tras un rato sola en medio de esta ratonera comercial, decido retirarme al lateral de uno de sus múltiples pasillos y descansar. Su inevitable frenesí y sofoco me han consumido en tan solo unos minutos y un vendedor debe haberse percatado de ello porque se me acerca con un vaso de infusión de manzana en la mano. Bajito, de barba espesa y pelo rizado, viste pantalones de lino claro y una camiseta gris estampada con un enorme logo de Pepsi.
—Para trabajar aquí tenemos que hablar mucho. Si no hablamos, no vendemos —se justifica Chachi, deduciendo que mi ahogo nace del atosigamiento de sus colegas. Tiene una tienda de artesanías en el Bazar desde hace dieciséis años en la que expone desde carteras de piel a lamparitas de vidrio—. Y si no vendemos, mal.
Me explica que pocos lugareños se acercan a comprar aquí ya, a diferencia de otros puntos turísticos, como el Mercado de las Especias. A veces, los locales vienen al Bazar a por joyas de oro que buscan para bodas y otras ocasiones especiales. Confiesa que toda persona que vive en Estambul sabe donde encontrar el mismo producto que aquí en otra parte de la ciudad. Y mucho más barato.
—Esto ha cambiado mucho.
Mira alrededor y deduzco que se refiere a la convivencia de su producto con los bolsos imitación de Michael Kors o los dulces turcos con aspiración de souvenir.
—Pero adoro trabajar aquí porque queda mucho producto antiguo. Yo adoro lo clásico. Me gusta mucho tu reloj.
Bajo la mirada hacia mi muñeca y la clavo en el reloj de pulsera de mi madre. Me doy cuenta entonces que él lleva uno casi idéntico. Después fijo la vista en el enorme logo de Pepsi que luce en el pecho.
—No, no, esta camiseta no es nada elegante, ni nada chachi —justifica a modo de disculpa por su elección de vestimenta matutina.
Estambul es tierra entre aguas. La ciudad se divide en tres zonas peninsulares, respectivamente separadas por distintas zonas acuáticas. Al pasear por sus calles, me cuesta entender cuándo me encuentro a tocar del Bósforo, del Cuerno de Oro o del Mar de Mármara. No es hasta que me elevo en el Puente de Gálata, que conecta las dos zonas peninsulares pertenecientes a Europa, que interiorizo de forma definitiva la división de Estambul. Al enfilarlo, me choca la paleta de colores que pinta el horizonte. Me cuesta entender que no me haya fijado en ella antes, con los pies al nivel del agua.
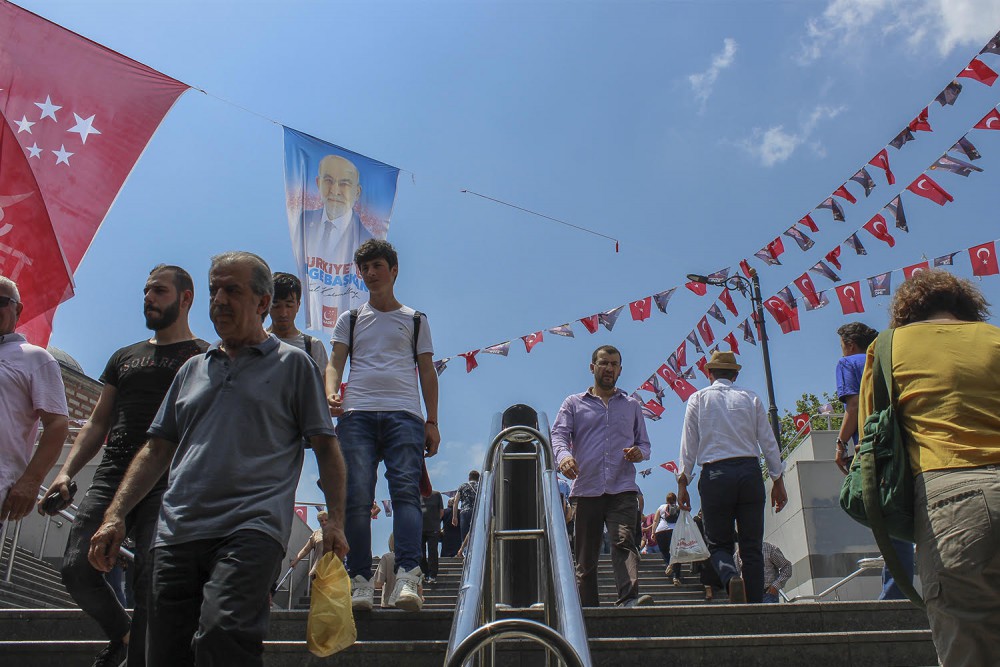


El recorrido sigue. Al fondo vislumbro las megaconstrucciones de la zona financiera, a las que es imposible encontrarles pareja a mis espaldas. Desfilo por la avenida de Istiklal y, por primera vez desde que he llegado a la ciudad, reconozco las tiendas que la habitan. Aún así, las multinacionales textiles empatan en número con los restaurantes de Dürum —muchos exentos de ejes giratorios para el kebab— y los carritos portátiles de castañas, regentados por señores mayores locales. Mi paseo de la jornada culmina en la Plaza Taksim, cuando el sol ya se ha ido casi por completo. Me retiro con la convicción que la ciudad no va a reposar lo más mínimo durante mi ausencia.
Son las once de la mañana y las terrazas e interiores de los restaurantes del barrio de Karaköy se han llenado de sujetos que parecen haber amanecido muy hambrientos. Frente a mí, una mesa a rebosar de la variedad más desmesurada de alimentos salados. Me acompaña en el suculento almuerzo Özlem: con más de tres variedades distintas de oliva entre los dientes, me explica la importancia social de esta comida en su país.


—Siempre intentamos desayunar de esta manera. Los domingos, toda la familia se reúne alrededor de una mesa tan larga como esta y desayuna junta durante horas y horas, sin parar de comer.
El anhelo con el que Özlem se refiere al desayuno se reproduce incluso con mayor intensidad cuando me habla, paradójicamente, de la ausencia de alimento.
—Tener hambre puede llegar a ser una sensación mucho más agradable de lo que la gente sospecha —comenta en referencia al Ramadán— porque genera un estado mental que ayuda a conectar con el resto: tu familia y amigos, pero también con gran parte de la población de Estambul.
Sin poder disimularlo, dirijo una mirada sospechosa hacia el plato que tiene enfrente y que ha aprovechado para rellenar de queso ahumado y simit, el pan de sésamo habitual en las mesas turcas a esta hora del día. Ella se da cuenta y ríe.
—Este año es el primero en que no lo practico desde que me inicié —se justifica acariciando la incipiente tripa encinta por encima de unos tejanos de tiro alto— y lo echo de menos. Tu me ves así, muy moderna —se pasa las manos por el pelo corto, teñido de rubio platino y recogido en un diminuto moño bajo con la ayuda de mucha gomina— y no dirías nunca que el Ramadán pueda significar tanto para mí.
A Özlem no le faltaba razón; la comilona se alarga durante horas. A lo salado le siguen los dulces de pistacho en el local vecino y cuando nos damos cuenta, ya es media tarde. Abandono Karaköy en coche y el conductor pone rumbo a la otra punta de la ciudad, para que pueda subir a una embarcación que me llevará de paseo por el estrecho del Bósforo.

La posición estratégica de Estambul la convirtió durante años en un blanco apetecible para varios imperios. Y entre todos sus recovecos, el dominio del estrecho del Bósforo fue motivo de múltiples disputas y batallas. Sin embargo, sus fuertes corrientes dificultaron que las flotas de griegos, otomanos o rusos entre otros, atacaran la ciudad desde el mar. En aquellos tiempos la ciudad era mucho más pequeña que ahora; con toda probabilidad, aquellos marineros no sentían la intimidación que siento yo al mirarla desde el agua.
Aún así, la disposición de Estambul debía hacerles sentir acordonados; me pregunto si ellos también llegaron a tener la sensación de encontrarse en un territorio sin huida posible. Y en caso que así fuera, sospecho que, ni a ellos ni a los millones de visitantes que les han seguido, les importaría que Estambul fuera el lugar en el que quedarse atrapados para siempre.