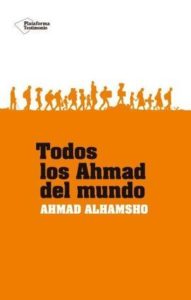Eran las tres de la madrugada. Me pasé toda la noche despierto pensando en el momento en el que tendría que despedirme de mi familia. Todo había pasado tan rápido… Todo era tan raro… No podía parar de pensar en las posibilidades. Parecía surrealista siquiera imaginar que esa sería la última vez que estaría en mi casa, con mi familia, durmiendo en mi habitación; la última vez que podría asomarme al balcón y observar mi calle y su gente. La realidad es que en mi cabeza todavía escuchaba una tierna vocecita que gritaba esperanzada que esa no sería mi última noche allí, pero a cada segundo un golpe de realidad me agitaba y, al abrir los ojos, veía de nuevo las calles vacías y notaba cómo el miedo emanaba de todas las chimeneas.
Era un sentimiento extraño, pero mi mirada no titubeó en ningún momento. Esa noche hice un repaso visual por cada rincón de aquella casa atestada de recuerdos. Bajé los ojos y me fijé en el suelo, en los viejos azulejos sobre los que habíamos dado nuestros primeros pasos. Luego me acerqué y posé mis manos suavemente encima, sintiendo el trazo de la pintura. Salí a la calle. Me quedé allí pasmado, mirando nuestro barrio, los árboles, las casas de los vecinos, mis amigos de toda la vida, la mezquita, la plaza donde jugábamos al fútbol cada día, el cielo… Esa noche había muchas estrellas. «Es el sitio más bonito del mundo», pensé. Fue entonces cuando sentí una punzada de dolor, por ese lugar, por mi pueblo. Fue entonces cuando le pedí disculpas, por abandonarlo, por dejarlo en manos de gente que no lo quería.
Después volví a entrar en casa, me acerqué a mi madre y me acurruqué en sus piernas. Estuve allí unos minutos, los suficientes para compartir juntos las últimas palabras de aliento hasta que tuve que irme a preparar la maleta. Cogí una mochila pequeña y la llené de cosas. Iba a volver. Quería volver, y esa pequeña era toda una declaración de intenciones.
«Sentí una punzada de dolor, por ese lugar, por mi pueblo. Fue entonces cuando le pedí disculpas, por abandonarlo, por dejarlo en manos de gente que no lo quería»
La furgoneta llegó. Mi familia se quedó en el portal y yo me acerqué a la puerta del coche. Me aferré a la carrocería y empecé a llorar. Me subí, cerré la puerta tras de mí y seguí mirando, esta vez a mis padres. Pensé en mi vida a su lado, en todo lo que me habían enseñado, lo que me habían dado, lo que habían sacrificado… En mi familia nunca hubo mano dura. En mi familia nunca faltó un abrazo. Mi padre llora cuando yo lo hago. Mi madre es una heroína con todas las letras. Mis padres son lo que define al amor, y yo me estaba alejando del amor.
***
No pudimos coger las carreteras habituales para llegar hasta Turquía. De noche, la mayoría de las calles estaban cortadas o atestadas de controles. Hicimos un total de dos paradas hasta llegar a la zona fronteriza de Idlib, a las once de la mañana. Al llegar allí nos encontramos con la mafia. Las mafias eran pequeñas organizaciones de menores de edad, que ayudaban a refugiados como nosotros a traspasar la frontera a cambio de una buena suma. Estaban esperándonos. Nos cambiamos la ropa y nos pidieron que nos pusiéramos camisetas verdes. Estos colores nos ayudarían a camuflarnos entre la vegetación. Íbamos a comenzar el trayecto a pie: unos veinte kilómetros de peligro e inseguridad.
Tuvimos que caminar agachados, observando atentos cualquier sobresalto o advertencia. Cuando llegamos a la frontera descubrimos un gran hoyo. Empezamos a bajar poco a poco, con mucho cuidado. Había maleza alrededor y la tierra era rocosa. Teníamos que parar cada dos minutos, sentarnos en el suelo y cerciorarnos de que nadie podía vernos. No éramos los únicos allí. Había gente a lo largo de la frontera, apostando por el mismo destino que nosotros, en grupos pequeños. Todos luchábamos por llegar a la misma meta. Con nosotros viajaban mujeres y niños. Pasaron tres horas y seguíamos caminando en descenso. Yo estaba acelerado. No tenía tiempo de analizar todo lo que me rodeaba ni de entender qué significaba todo aquello. A mi alrededor no se escuchaban más que quejidos, pequeños gritos y gente susurrando improperios cuando se topaban con alguna planta punzante o se resbalaban. El miedo había calado tan hondo que ni siquiera reconocía el sentimiento. Llevaba varios meses sin sentir paz, sin sentir tranquilidad.
La marcha de Ahmad de su casa es solo una de tantas escenas que el autor pasó hasta llegar a España, y que recoge en el libro Todos los Ahmad del mundo (Editorial Plataforma)
Pieza publicada en el marco del ciclo ‘La voz de los refugiados‘