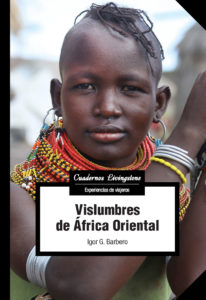«Desde el año 2000, el número de etíopes que abandonan el país ilegalmente se ha disparado. Muchos intentan llegar a los países árabes a través de Yibuti y Yemen y muchos miles más se dirigen a Europa, Israel o Sudáfrica, cruzando desiertos y mares, poniendo sus vidas en manos de traficantes de personas».
—Éloi: Understanding Contemporary Ethiopia (2015)
Kalifa —delgado, pelo corto, mirada perdida— tiene 19 años y es el mayor de tres hermanos. Nos conocemos en una gris y lluviosa Adís Abeba, ciudad de taxis azules, adoquines envenenados, cuestas empinadas y bonita grafía en sus letreros, la del extraño amárico. Kalifa trabajaba de asistente de barbería en un pequeño pueblo de Etiopía y daba la mitad de sus magras ganancias al dueño. Me cuenta que tenía un plan, una idea alocada que podía hacer cambiar su suerte: emigrar a Arabia Saudí. Allí un amigo suyo llegó a cobrar 1.500 riales al mes como encargado de un corral de pollos, unos 400 dólares, diez veces más que su sueldo en la peluquería.
Un día perdió el trabajo tras una acalorada discusión con su jefe y despejó dudas. Contactó con su amigo y en poco tiempo estaba camino del Golfo, que se ha convertido en una suerte de El Dorado en los últimos años para miles de personas. Etiopía es un país que, aunque ha crecido a un ritmo muy alto en los últimos tres lustros —generalmente por encima del 10% anual—, sigue teniendo a más de un cuarto de la población por debajo del umbral de la pobreza. Migran sobre todo aquellos que como Kalifa proceden de zonas rurales de la región central de Oromía —la suya— y las norteñas de Tigray y Amhara.
Es lo que se conoce como la ruta migratoria del Mar Rojo u Oriental. Hasta la llegada de la pandemia, que trastocó un poco la vida y los éxodos, se había convertido en una de las más transitadas del mundo. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 150.000 personas partieron del Cuerno de África en 2018 y otras 138.000 lo hicieron en 2019, superando en ambos años el número de llegadas de migrantes y solicitantes de asilo a Europa a través del Mediterráneo. Cuando conocí a Kalifa, cada mes, 12.000 personas de media comenzaban el viaje. La mayoría eran etíopes. Entre marzo de 2017 y finales de 2019, las autoridades saudíes habían deportado a su vez a más de 340.000 personas a Adís Abeba: unos 10.000 al mes.
Para Kalifa, el viaje comenzó en abril de 2019. Ignoraba los peligros extremos que se encontraría. Tuvo que atravesar la región Somalí de Etiopía, Somalilandia y navegar el Golfo de Adén para llegar a la costa yemení, recorrer un país en guerra y cruzar la frontera saudí. Allí fue detenido y trasladado de prisión en prisión hasta que finalmente fue deportado de Yeda a la capital etíope. Escapó de la muerte varias veces, vio perecer a varios compañeros y sufrió violencia y malos tratos. En diferentes momentos, los traficantes de personas le exigieron más dinero. Cuando embarcó en el bote en la ciudad somalí de Bosaso, Kalifa se había visto obligado a pedirles a sus hermanos y padres 1.350 dólares más. Su familia vendió tierras para que pudiera continuar. Después de 15 días de espera, partió con un grupo a medianoche.
«El bote de madera estaba abarrotado y se movía mucho», recuerda. «Éramos unas 190 personas y alrededor de 30, la mayoría mujeres, cayeron al agua. Sentí mucha tristeza». La pesadilla marítima duró 24 horas.
En Yemen, Kalifa caminó durante seis días y suplicó por comida y agua. «Tras cruzar la frontera saudí, nos dispararon y cuatro mujeres murieron. Estaba asustado, así que levanté las manos al aire», explica. Pasó por tres cárceles diferentes en Arabia Saudí. «Cuando pedíamos comida, los guardias nos golpeaban con palos. Eso me estrenaba muchísimo», dice Kalifa. Apenas dormía. La deportación, tras dos meses fuera de casa, fue un alivio. «Si hubiera sabido de estos problemas de antemano, no habría ido», asegura. «Ahora lo lamento, solo puedo pensar en el dinero que perdí con los traficantes. Experimenté los peores momentos de mi vida al ver a gente morir».
Veo a Kalifa en un centro en el que algunos migrantes pasan unos días. Allí reciben apoyo psicosocial, comida, ropa y asistencia para el transporte hasta que se estabilizan. Actividades como los juegos de mesa, lavar la ropa o almorzar juntos les ayudan a mantener la mente ocupada y no abrumarse.
«Sufren depresión, se sienten muy tristes, enfadados o pierden interés por la vida. Sienten desesperanza y miedo a regresar a la pobreza que los llevó a emigrar», me explica una psicóloga etíope, Milka. «Se sienten muy culpables y temerosos de volver con sus familias, ya que sus padres tuvieron que vender tierras o bienes para pagar a los traficantes».
Kalifa está listo para tomar un autobús y regresar a su pueblo natal con su familia, con la que había perdido el contacto hace semanas: «Me gustaría estudiar. Intentaré trabajar de cualquier cosa».
A su lado, Said está listo para emprender otro viaje.

Ha pasado casi la mitad de sus 33 años migrando. Quedó huérfano a edad temprana: su madre murió en el parto y años después perdió a su padre. A los 18 años, dejó su aldea agrícola en Amhara. Desde entonces, ha pasado la mayor parte del tiempo en Yibuti, mendigando y empleado como guardia, jornalero, lavando autos o cortando árboles. En sus peores momentos, vivió en las calles o en el vagón de un tren abandonado. «Conocí a gente que había estado en Arabia Saudí que me habló de oportunidades de trabajo en granjas o astilleros», afirma.
Su primer intento de cruzar a Yemen había tenido lugar 13 años antes, pero ni siquiera llegó a la orilla. El bote se quedó sin combustible y comenzó a llenarse de agua entre los gritos de los pasajeros. Los guardacostas yemeníes los devolvieron a Yibuti y allí, las autoridades enviaron a Said a Etiopía. Fue el comienzo de un círculo infernal de deportaciones y viajes migratorios. Pasó de un empleo a otro, se casó dos veces, y al encontrarse sin trabajo por un tiempo, probó suerte una vez más con Arabia Saudí a principios de 2019.
«Esta vez había 300 pasajeros en el bote. Muchos estaban enfermos y vomitaban», recuerda. En Yemen, los ladrones y traficantes etíopes lo acosaron, pero siguió hacia la frontera.
«Encontramos el cadáver de un etíope. Vi a otros dos heridos por balas. Al cruzar a Arabia Saudí, la policía comenzó a disparar. Una persona fue alcanzada por una bala y su sangre me salpicó. El hombre me gritaba que no lo dejara solo».
Encontró trabajo como pastor, pero la policía lo arrestó tres meses después, el primer día que salió de la granja para comprar algo de ropa. Su descripción de las cárceles saudíes es parecida a la de Kalifa: pobres condiciones de higiene, baños embozados, falta de comida, golpes, largas horas bajo el sol y celdas compartidas con cientos de personas. Hasta 400 una vez.
Tal es así que cuando los deportados, sobre todo adultos, pero también muchos niños, aterrizan en un hangar en Adís su condición es muy precaria. «Vemos a personas que regresan descalzas, sin ropa, con diferentes infecciones y problemas de salud relacionados con la falta de acceso a atención médica en diferentes áreas de migración y especialmente en las cárceles», cuenta Conrado Hincapié, un colombiano que en esos momentos dirige un proyecto de Médicos sin Fronteras de ayuda a migrantes.
Sin embargo, muchos intentarán migrar nuevamente ante la falta de perspectivas y de apoyo, exponiéndose a los mismos riesgos. «No es bueno regresar con las manos vacías. La gente espera más de los que están en el extranjero, pero ni siquiera tengo mi propia ropa», lamenta Said. Apenas acaba de volver y ya se prepara para marchar de nuevo a Yibuti —quiere convencer a su esposa para que se una a él con su hijo pequeño—, aunque esta vez descarta ir a Arabia Saudí.
«Tengo demasiado miedo a las balas y la violencia. ¿Quién me va a enterrar allí?», se pregunta.
Pieza publicada en el marco del ciclo ‘La voz de los refugiados‘
Esta crónica se encuentra dentro del libro Vislumbres de África Oriental (UOC Editorial)